Mi visión sobre la organización territorial de los Estados es que resulta preferible un mundo con muchas unidades políticas que con muy pocas. Ceteris paribus, cuanto más numerosos, más pequeños y más débiles sean los Estados, más competencia regulatoria y fiscal, menos incentivos a enfrascarse en militaristas operaciones imperialistas y mayores facilidades para los ciudadanos de implementar la más genuina de las democracias: la de los pies.
Partiendo de tal premisa, sería coherente que tuviera una opinión favorable a los procesos de secesión, por cuanto contribuyen a aumentar el número de unidades políticas en competencia. Y, en general, así es: observo la secesión más como una oportunidad que como una amenaza. Ahora bien, que en general mi opinión sobre la secesión sea ésta no significa que en particular lo sea para todos los casos y contextos. Uno puede tener la (probablemente equivocada) idea de que el ser humano vive mejor sin pareja estable y, por tanto, ser favorable a las rupturas matrimoniales y, al tiempo, concurrir con que la mejor manera de iniciar los trámites de divorcio no es tirándose los trastos a la cabeza cuando además existen niños de por medio y el banco ha iniciado el embargo de todos los bienes conyugales. En suma: que esté de acuerdo en lo beneficioso que sería estar instalado ya en un determinado destino no significa que vea adecuado ni iniciar el desplazamiento desde cualquier situación ni cualquier medio de transporte utilizado.
Con Cataluña y su eventual secesión del resto de España me sucede algo parecido: probablemente sería positivo el ya tener dos Estados diferentes conviviendo y cooperando pacíficamente pero, también probablemente, no lo sea el buscarlos ahora mismo con amenazas y vilipendios abiertos entre todas las partes implicadas. En especial, cuando tenemos ante nosotros opciones menos drásticas, menos desestabilizadoras y más sensatas que podrían beneficiarnos a todos.
Una situación absolutamente inestable
Es nota común entre los análisis de las recientes elecciones catalanas el destacar el batacazo de Artur Mas y del frente independentista: el órdago secesionista, lejos de haber triunfado, ha experimentado un sonoro fracaso al ver reducida su representación desde los 76 escaños que en 2010 consiguieron CiU, ERC y SI a los 74 que hoy acumulan CiU, ERC y CUP. La sociedad catalana, se concluye, ha dicho ‘NO’ a aventuras rupturistas.
Lo cierto es que semejante lectura de los resultados no deja de sorprenderme por diversos motivos. El primero y fundamental es que parece obviarse que ésta ha sido la primera vez desde la Transición que CiU ha concurrido a las elecciones con un discurso inequívocamente independientista, lo que por necesidad habrá ahuyentado a un buen grupo de sus votantes no secesionistas (de ahí parte de su hundimiento) pero al tiempo ha dejado de manifiesto que todos los restantes (que equivalen al 30% de los sufragios emitidos) sí apoyan militantemente la secesión; sólo por esto, habría que coger cum granum salis las comparaciones entre los resultados de unos comicios y otros. El segundo es que, aún así, los partidos inequívocamente independentistas copan el 55% de la representación parlamentaria y el 48% del voto popular; amén de hechos tan llamativos como que las dos primeras fuerzas políticas sean separatistas y que sólo CiU tenga más escaños que PSC, PP y Ciudadanos juntos. Tercero, si bien los partidarios de la independencia han concurrido con unos objetivos bastante nítidos a las elecciones, los presuntos detractores (salvo Ciudadanos y en menor medida el PP) han defendido en diverso grado la necesidad de convocar un referéndum de independencia (especialmente ICV-EUiA, pero también el PSC), lo que permite suponer que una parte muy relevante de sus votantes favorecerá incluso la secesión. Y cuarto, en Gerona y Lérida, los partidos independentistas superan el 60% de los votos y el 70% de los escaños, lo que abre una indudable brecha a la unidad de España en estos territorios.
En otras palabras, que CiU se haya dado un buen batacazo, que Artur Mas pueda haber cavado su personal tumba política o que los resultados de los partidos secesionistas sean peores de lo que muchos –incluso ellos mismos– esperaban no significa que la mayoría de los catalanes hayan expresado su deseo de permanecer en España: el independentismo siguen gozando de mayoría de escaños y probablemente de votos en unas elecciones donde su mensaje ha sido más claro y desacomplejado que nunca.
¿Es sostenible a medio y largo plazo el actual statu quo de Cataluña y España con una parte muy importante de los catalanes reclamando la independencia, otra parte no viéndola con malos ojos y otra, bastante más pequeña, rechazándola de frente? No lo creo.
Los motivos del auge independentista
Aunque el independentismo catalán, como todo movimiento social y político amplio, sea un batiburrillo de agendas políticas y económicas muy dispares –desde la extrema izquierda antisistema a la burguesía catalana–, ha sido tradicionalmente amalgamado por dos factores: por un lado, la muy peligrosa ambición de querer construir y planificar desde el Estado propio una “nación” que encaje dentro de los estrechos y procustianos moldes lingüísticos, culturales y sociales del esencialismo nacionalista; por otro, los potenciales beneficios que suponía presentarse como un bloque más o menos compacto a la hora de negociar con el Gobierno central sobre cuestiones que nada tenían que ver con el núcleo del mensaje nacionalista (por ejemplo, la transferencia de las competencias de Educación y Sanidad a las autonomías o el cambio de modelo de financiación).
El tacticismo llevó al nacionalismo catalán a asociar ambos elementos como indisociables con tal de reforzar las coaliciones internas y buscar sinergias electorales: la transferencia de la Educación dejaba de ser una vía neutra de mejorar la provisión del servicio estatal para convertirse en un instrumento de construcción y adoctrinamiento nacional (como, por otro lado y dicho sea en justicia, sucede en distintos grados con todos los sistemas de educación pública); y el “Pacto fiscal” no nació como una forma de buscar una modelo de financiación más sensato sino como una ocasión para negociar en pie de igualdad con Madrid y de denunciar el sangrado fiscal del pueblo catalán. De este modo, uno se ha podido encontrar con independentistas de ultraizquierda que defienden la necesidad de una activa ayuda externa desde los países ricos a los pobres (por ejemplo, desde Alemania a Grecia) abogando por cortar de inmediato el “expolio” que los gobiernos extremeño o andaluz practican al catalán, y con liberales nada nacionalistas y partidarios de la educación libre que se tenían que definir como “nacionalistas moderados” por cuanto consideraban a CiU el instrumento más adecuado para lograr objetivos políticos o económicos razonables como la descentralización tributaria.
A su vez, los enemigos de la descentralización (nacionalistas españoles o no) han abrazado rápidamente la táctica nacionalista catalana por cuanto les permitía oponerse a medidas sensatas (la descentralización) so pretexto de defender la unidad de España. Como si un país donde la provisión pública de los servicios de educación, sanidad o justicia esté en manos de la Comunidad de Madrid, de la Región de Murcia o de la Generalitat catalana sea necesariamente menos país que otro más jacobino donde está concentrada en manos del Ejecutivo central. No es verdad: pero extender esa confusión les ha sido muy conveniente a unos y a otros en su particular tira y afloja identitario y competencial.
Hasta el momento es evidente que la táctica le ha salido mucho mejor al nacionalismo catalán, por cuanto año tras año ha ido ganando en competencias y apoyo popular. Pero el coste de semejante maniobra ha sido enorme en términos de convivencia entre españoles y, también, entre catalanes.
Socavando la convivencia
En nuestras hiperestatalizadas sociedades occidentales, en las que se confunde sociedad con Estado, los movimientos secesionistas son observados ya en sí mismos con profundo recelo: que una persona se quiera separar de otra parece estar trasladando el mensaje de que no desea convivir con ella. Fijémonos en que, en tanto en cuanto el ser humano ha sido capaz de minimizar los enfrentamientos y las guerras ampliando sus círculos de confianza desde el clan familiar hasta la sociedad abierta con unos valores mínimos compartidos, el mensaje de “me quiero separar de ti” suena a priori muy duro e incluso amenazante. En realidad, no debería serlo, pues podría venderse de otro modo más inteligente y digerible para todos: “creo que es más eficiente para todos si administro ciertos asuntos por mi cuenta aunque sigo teniendo toda la intención y el interés del mundo en continuar conviviendo y cooperando pacíficamente contigo”.
Sucede que si el ya de por sí duro mensaje separatista lo canalizamos a través del discurso nacionalista –consistente en exaltar, fabricar e incluso despreciar las diferencias–, el cóctel se vuelve simplemente explosivo e inmanejable para ambas partes. Los españoles tienden a observar al nacionalismo catalán como el típico chulito marrullero de barrio que se cree superior al resto de la vituperable plebe y que está dispuesto a generar continuamente conflictos para reivindicar su estatus de superioridad. El natural mecanismo de defensa de muchos de estos españoles ha sido unirse en su desprecio contra el marrullero de barrio, marginarlo, tratar de pararle los país y de o bien encarcelarlo con una camisa de fuerza o bien expulsarlo de la ciudad.
Las tensiones se han ido, pues, realimentando: el nacionalismo catalán lo ha tenido muy sencillo para resucitar y avivar la imagen de una sociedad española opresora de una Cataluña expoliada y, a su vez, gran parte de los españoles (que en su mayoría ni siquiera cabe tildar en propiedad de nacionalistas) han ido cultivando el cada vez más explícito deseo no ya de mantener a Cataluña por la fuerza dentro de España (como tradicionalmente había defendido el nacionalismo español), sino de darles una patada en el culo a los catalanes para así librarse del ‘cáncer’ que supone su sempiterno discurso victimista y frentista. Un expansivo odio mutuo que no sólo se reproduce entre Cataluña y el resto de España, sino dentro de la propia Cataluña. Como digo, puede que, con su táctica de asociar la identidad catalana a la secesión política, el nacionalismo catalán haya logrado un mayor autogobierno y estar más cerca de la independencia de lo que jamás habría soñado, por la ruptura de la convivencia y los costes que ello entraña han sido (y amenazan con seguir siendo) simplemente devastadores.
Los costes de la independencia
Si bien, tal como he manifestado al comienzo, creo que política y económicamente un mayor número de Estados independientes es preferible a un menor número, no conviene caer en el error de pensar que el proceso de secesión, especialmente en las muy tensionadas condiciones actuales, está libre de costes. En sí mismo, la creación de un aparato estatal nuevo entraña costes e incertidumbres de transición, adaptación y consolidación muy importantes; pero si ese nuevo Estado catalán surge del deliberado enfrentamiento con los órganos del Estado español, con la sociedad española y con una parte (aunque sea pequeña) de la sociedad catalana, entonces los costes y las incertidumbres ya se vuelven siderales. Es simplemente suicida –para ambas partes– iniciar un largo camino hacia un destino incierto en el que todos van a tratar de apuñalarse por la espalda al más mínimo despiste. Basta apuntar, y con esto creo decirlo todo, que nadie con dos dedos de frente descarta la posibilidad (aunque sea remota y desde luego indeseada por todos) de que el actual proceso separatista degenere en una guerra civil (o, al menos, en una invasión militar de Cataluña): estando ese flanco abierto, se entenderá el grado de absoluta incertidumbre (para mal) en el que nos movemos.
A buen seguro, pues, la independencia de Cataluña, tal como está planteada hasta la fecha, acarrearía costes sociales y económicos muy importantes. Internamente, el comercio y la cooperación entre catalanes y españoles sufriría un fuerte retroceso por la natural animadversión que despertaría, entre unos y otros, tratar con el contrario; todo lo cual sólo destrozaría aún más las bases del actual tejido empresarial de Cataluña y España. El tan creciente como absurdo boicot a los productos catalanes es sólo una exteriorización de unos comportamientos que irían a más en ambos lados sin darse cuenta de que cada uno de ellos se estaría disparando directamente en sus propios pies: básicamente porque a) la cadena de valor de los productos catalanes no está concentrada toda ella en Cataluña, sino esparcida por toda España y b) los catalanes importan productos españoles gracias a las rentas que obtienen de los productos catalanes que nos venden. Todo ello por no hablar de los eventuales controles fronterizos, aranceles y expropiaciones mutuas de empresas que, no por descabellados y antieconómicos, dejarían de imponerse en ambas lados al menos por un tiempo.
Externamente, no sólo es probable que Cataluña fuera excluida del mercado común y del euro (con todo lo que ello perjudicaría a Cataluña… y a España: ¿o creemos que una depreciación de la divisa catalana del 70% no daría lugar a un pauperizador dumping sobre la industria española), sino que la inversión exterior saliera despavorida de un país donde el cambio de fronteras, el contexto empresarial y los repagos de deuda no están sometidas a un proceso diáfano, pactado y pacífico, sino que son fruto de las amenazas y del enfrentamiento mutuo.
No es difícil comprender como la ruptura del mercado interior y exterior daría lugar a una fuerte caída del PIB que sólo dificultaría todavía más la negociación sobre las condiciones de la secesión y añadiría (aún) más incertidumbre al proceso.
Regresemos al seny
Todo lo anterior me conduce a una sola conclusión: la independencia, tal como se ha planificado hasta la fecha, ni toca ni conviene a ninguna de las partes. Máxime cuando existe una vía mucho más sensata para todos que sin duda serviría para desactivar durante un tiempo el proceso secesionista (como ha hecho con una parte del nacionalismo vasco): aceptar el famoso ‘Pacto fiscal’ como una oportunidad para que toda España camine hacia un modelo de financiación muchísimo más descentralizado que el actual.
La descentralización fiscal no sólo conviene a los ciudadanos de Cataluña, sino a los de otras regiones como Baleares o, con mucha mayor claridad, Madrid, contribuyentes netos de nuestro muy socialista sistema de financiación autonómico. Sé que muchos opinan que la balanza fiscal de Cataluña no es negativa, sino positiva, y no oculto la existencia de argumentos de peso (aunque insuficientes a mi juicio) para sostener tal visión; pero si así fuera, ¿qué argumentos pueden restar para oponerse a una descentralización tributaria que reduciría los ingresos del gobierno catalán e incrementaría los del resto de autonomías?
Es más, esta descentralización fiscal no sólo beneficiaría a las “regiones ricas” sino a medio y largo plazo a las más pobres como Andalucía y Extremadura, las auténticas receptoras netas del actual modelo: ha sido el terrible error intervencionista de creer que estas regiones necesitaban de un mayor gasto público para desarrollarse el que ha llevado a inundar sus administraciones con un dinero que sólo ha servido para consolidar una casta gobernante y funcionarial mastodónticas y corruptas, así como una economía privada encorsetada con nulos incentivos para abrirse al mercado, bajar impuestos y competir –como lo hacen otras regiones mucho más pobres del planeta– en pie de igualdad con las zonas más ricas de España. ¿Qué incentivos tienen los ciudadanos de ciertas partes del país a volverse menos socialistas con tamañas redistribuciones de renta a su favor?
Uno de los mayores errores que ha cometido el Gobierno de Rajoy en este primer año de legislatura (y ya es difícil que sobresalga alguno) ha sido cerrarse en banda a descentralizar de verdad el modelo de financiación autonómica por el simple hecho de que la iniciativa surgía del nacionalismo catalán (olvidando que peticiones similares han nacido desde las sedes madrileña y balear de su partido). Desde luego, no es un error del todo incomprensible habida cuenta de la ideología (socialista) y de los intereses regionales (Junta de Andalucía, que no sociedad andaluza) que defiende su nefasto ministro de Hacienda, pero es un error que ha tensionado innecesariamente la cuerda y que, pese a las parciales lecturas de los recientes comicios catalanes, ha dado alas al independentismo. ¿A qué brillante estadista del PP se le ha ocurrió el movimiento de lanzar a los brazos del independentismo nacionalista a todos aquellos catalanes que defienden la sensatísima descentralización fiscal?
El PP, si aspira de algún modo a que España salga unida y no hundida de la crisis, debería rectificar ese tremendo error y, por estrambótico que pueda parecer, evitar un acuerdo de gobierno entre CiU y ERC invistiendo a Mas presidente y renegociando todo el modelo español de financiación (no sólo el de Cataluña) a cambio de que CiU abandone, por el momento, su deriva secesionista. Tiempo habrá en el futuro –después de la crisis, con los ánimos más calmados y de manera más consensuada– de plantear un cada vez más inevitable referéndum sobre la secesión no ya de Cataluña como un bloque unitario y trascedente, sino, si de verdad el nacionalismo se atreve a jugar esa carta, de cada una de las provincias o comarcas que ahora mismo componen Cataluña. Ahora mismo, la ruptura violenta no conviene a casi nadie, pero consolidar el endeble e indeseable statu quo, tampoco.



.jpg)
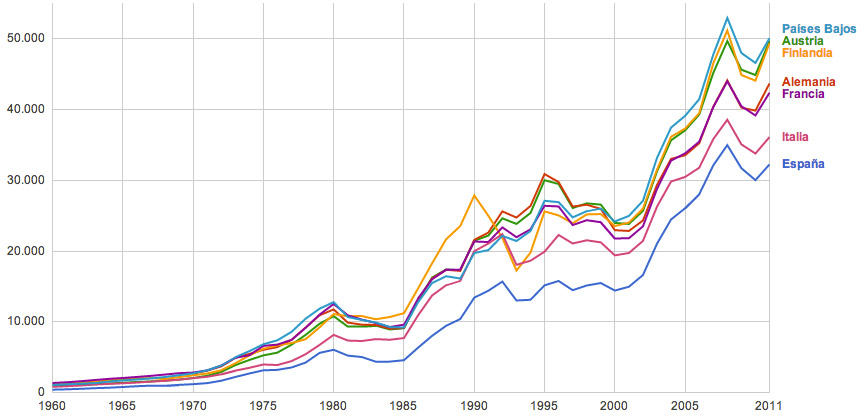



.jpg)

.jpg)











