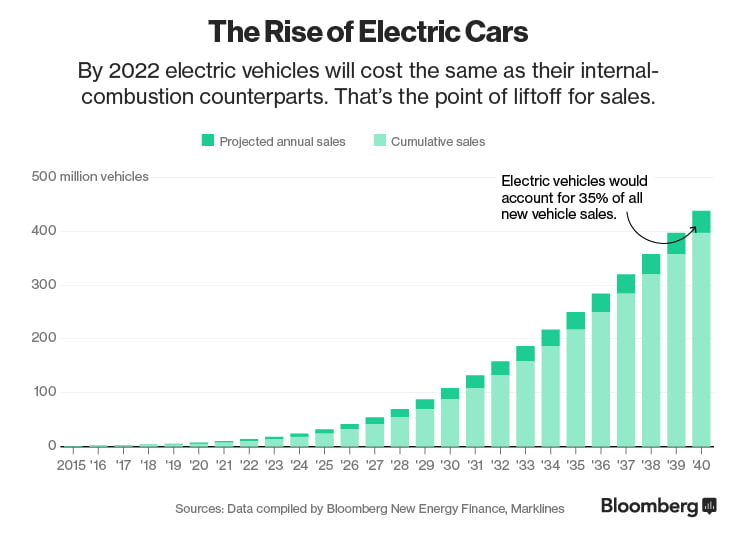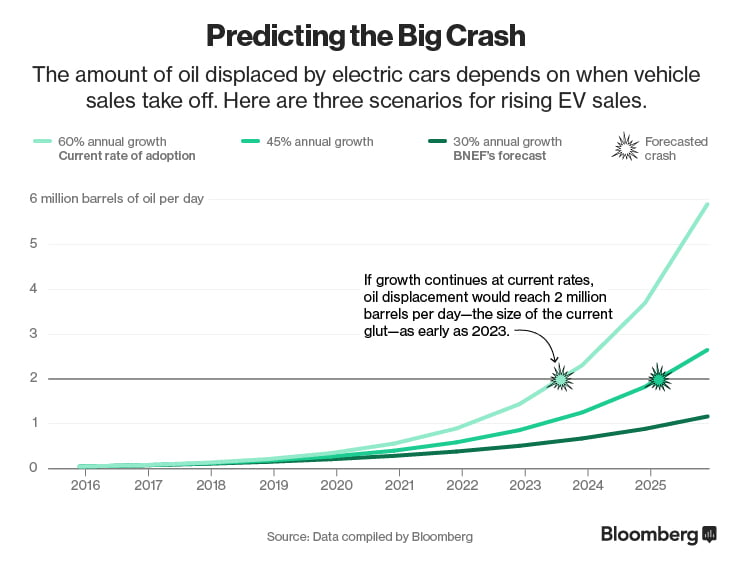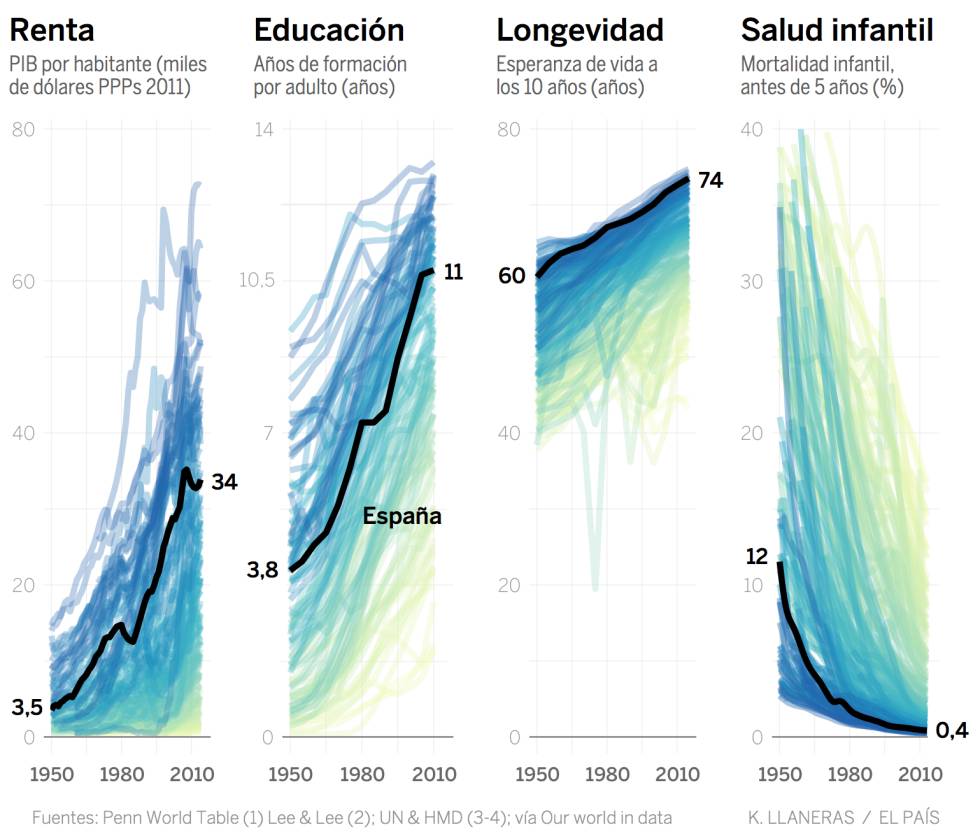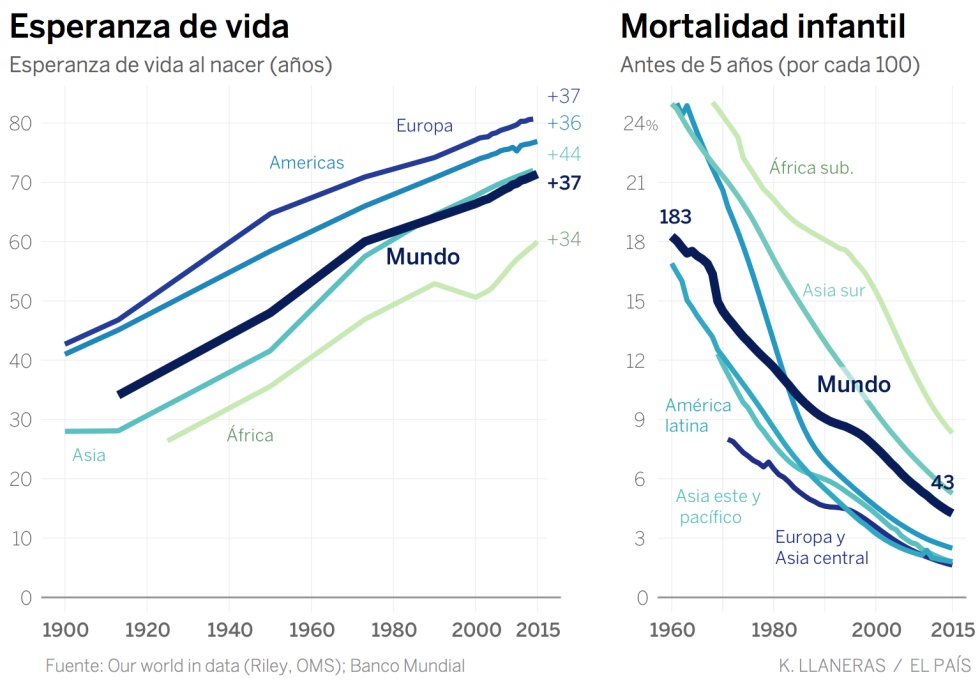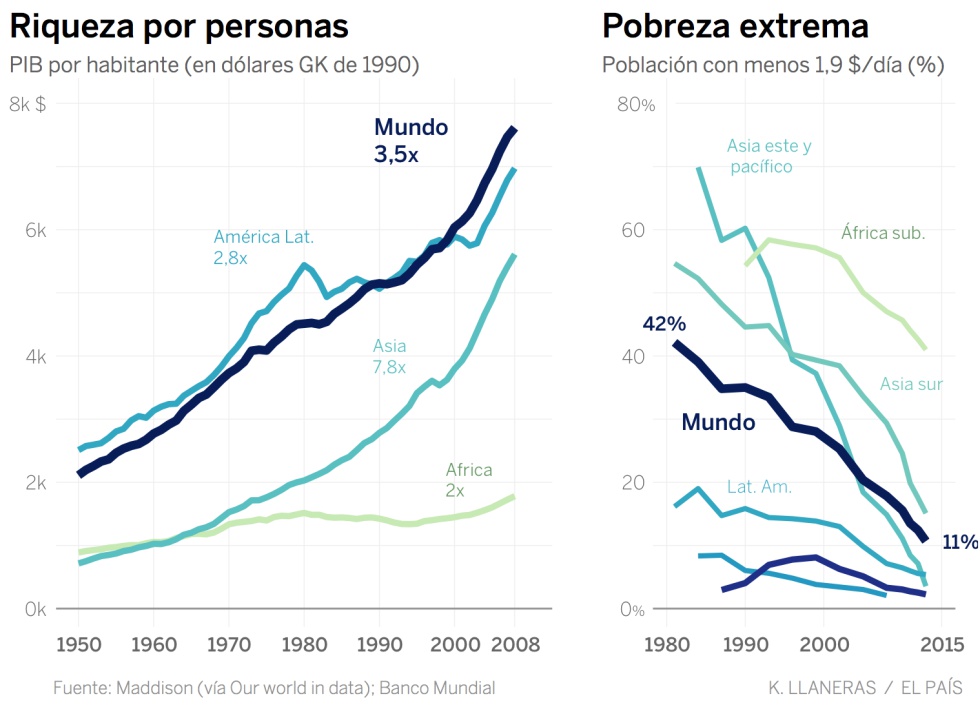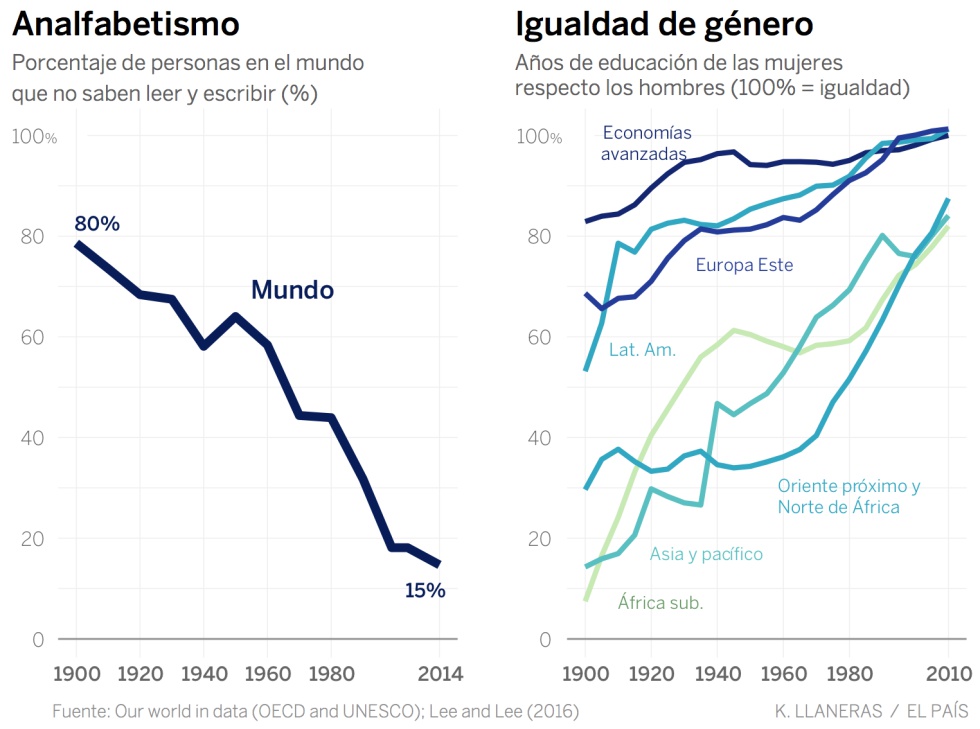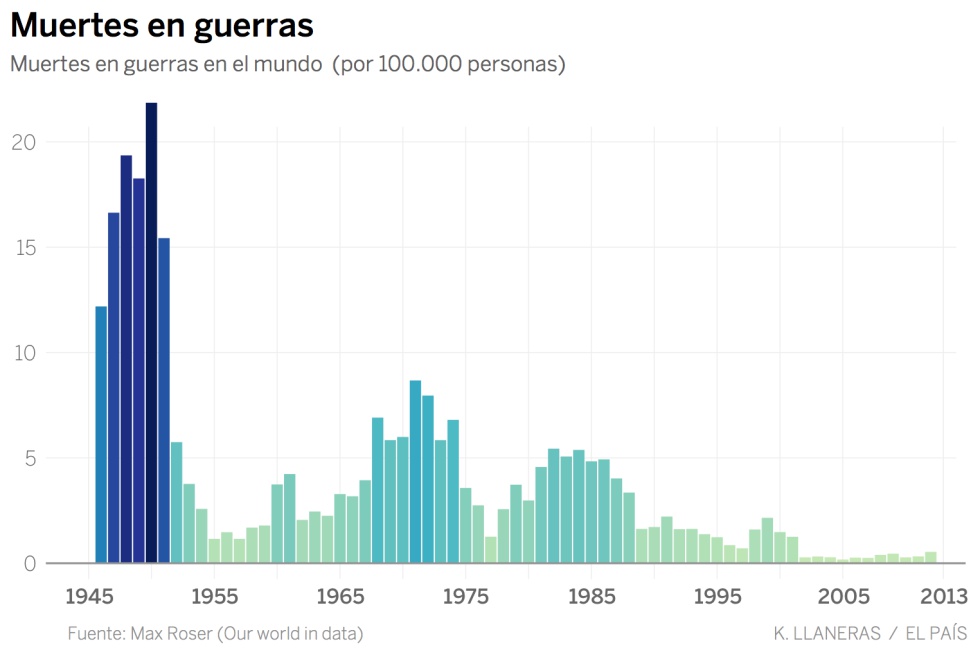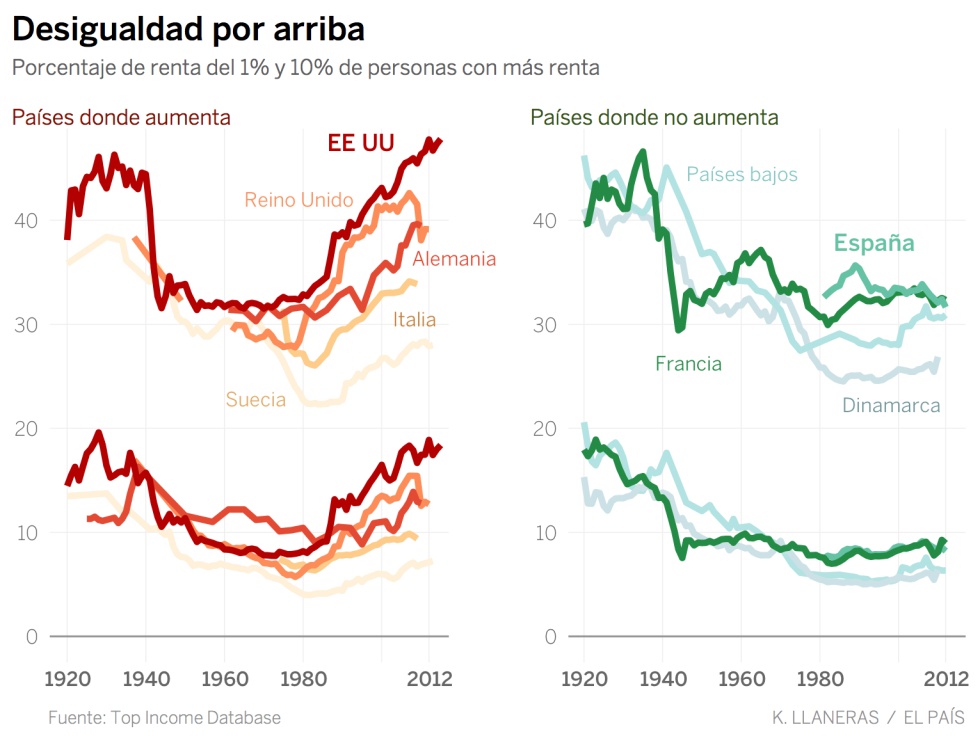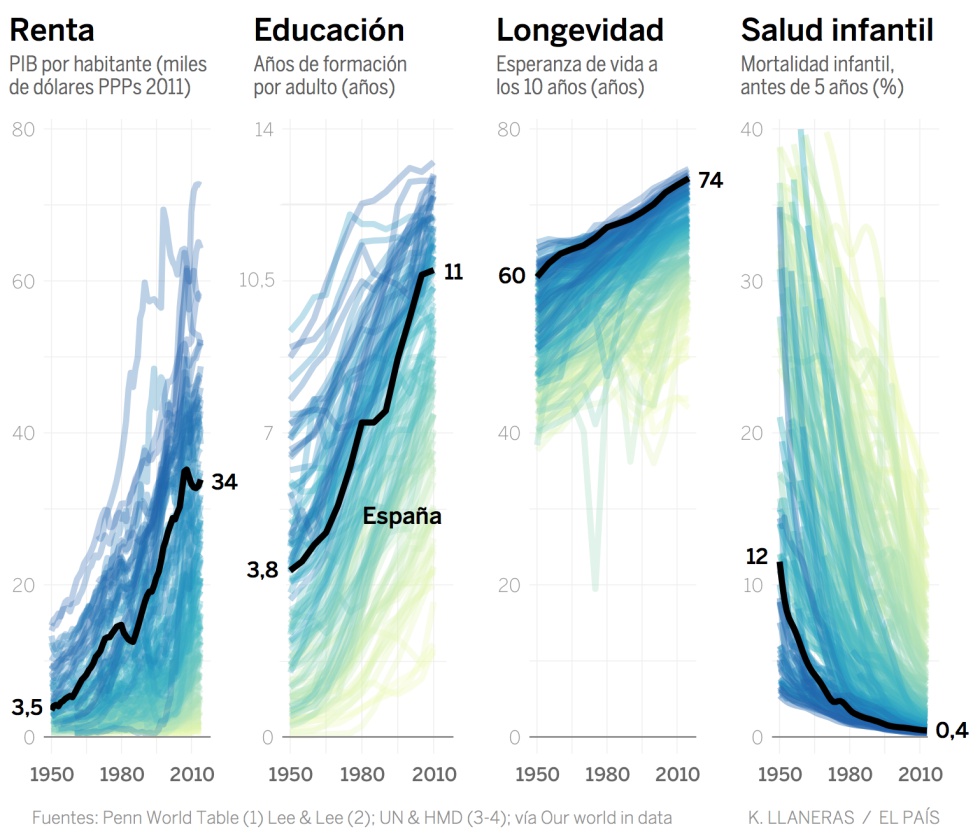El socioliberalismo o social liberalismo o liberalismo radical o liberalismo progresista, liberalismo democrático o moderno –aunque en el presente artículo emplearé la denominación de liberalismo radical o progresista- es una versión del tronco común del liberalismo clásico cuyo origen lo encontramos a finales del siglo XVIII con la escisión del mismo liberalismo clásico en dos ramas: liberalismo radical y liberalismo conservador. Los motivos de dicha separación radican en la percepción que tenía cada uno de ellos acerca de la Revolución Francesa; siendo los liberales radicales los que la veían como algo positivo.
A grandes rasgos, los liberales radicales se caracterizan por una gran predisposición a las reformas sociales, por poseer un planteamiento muy racionalista (se consideran los herederos de las ideas-fuerza de la Ilustración) y se basan en el pacto social, es decir, una comunidad de seres racionales, libres y autónomos que deciden dotarse de los instrumentos adecuados para poder ser libres. Asimismo, consideran que el papel del Estado es primordial para garantizar el bienestar de los ciudadanos, ya que es el único que posee la fuerza suficiente para introducir transformaciones sociales.
Admiten en su discurso la libertad; elemento adoptado de la Revolución Francesa. Entienden que los individuos deben ser libres y para lograrlo hay que llegar a una igualdad; conseguir una igualdad de oportunidades que es lo único que legitimará las desigualdades injustas. Es por ello que las reformas sociales y las políticas deben ir encaminadas hacia la consecución de este objetivo.
Además, los liberales radicales comienzan a plantearse la existencia de derechos colectivos, siempre y cuando estos respeten a los individuales: conciencia, reunión, asociación, entre otros. Ello derivará en la introducción de elementos de reforma, tanto socio-económicos como legislativos.
El liberalismo radical o progresista defendido por autores federalistas norteamericanos como John Dewey, Alexix de Tocqueville o John Stuart Mill, proviene de Kant y de la Ilustración y de autores como Thomas Paine[1].
Uno de los máximos representantes del liberalismo progresista fue John Stuart Mill.
En su obra “On liberty” and other writings expuso las características y elementos que deberían conformar este liberalismo progresista, (social liberalism o new liberalism). La libertad individual debe ser el ingrediente principal para garantizar el éxito de la humanidad[2].
Su concepción del liberalismo progresista está basada en la combinación de elementos del liberalismo clásico para adaptarlos a las dificultades latentes en la sociedad. Los problemas existentes sólo podrán solucionarse mediante el aumento de la intervención del Estado y es para ello que propone una regulación y una intervención parcial del Estado en la economía. La libertad del individuo no es solamente asegurar que los individuos no interfieran físicamente entre sí, sino que debe garantizarse que cada individuo tenga las mismas posibilidades de éxito.
En este marco ideológico del liberalismo progresista introduce, además, la justicia social y la democracia radical, basadas en el naturalismo racionalista y el humanismo renacentista.
Por otro lado, en palabras de H.H. Asquith[3] el liberalismo progresista se concibe como una ideología política cuyo objetivo es alcanzar la libertad individual real, para que de este modo todos los individuos puedan hacer uso de sus facultades, oportunidades, energía y vida. Es decir, se entiende la libertad como una meta-valor, ya que cualquier otro valor necesita de ella para acabar de tener todo su esplendor[4].
Y es justamente en esta visión de la libertad en la que debe encontrar su impulso el gobierno para desarrollar este tipo de liberalismo; mediante la mejora de la educación, el derecho a la una vivienda digna, el entorno social e industrial; de manera que todo ello revierta en una mejora de la eficacia personal.
Otro autor a destacar es John Dewey. Fue un liberal progresista que formó parte del denominado pragmatismo[5]. Sus teorías tuvieron una gran importancia en Estados Unidos; sin embargo, en Europa no fue muy conocido. Defendió la igualdad de la mujer y su derecho al voto; de ahí que lo podamos catalogar como progresista, al enlazar claramente con las ideas de John Stuart Mill.
Siguiendo esta línea progresista, apoyó el sindicalismo docente y defendió la idea de la historicidad de las creencias sociales, es decir, que las creencias sociales son fruto de un contexto histórico determinado y que pueden ser avaluadas y cambiarse siguiendo el criterio de la experiencia, la prueba y el error.
Concebía a los hombres como autónomos, libres e iguales. Para llegar a ello la formación del individuo era uno de los pilares más importantes. Dewey afirmaba que el sistema educativo de la época no proporcionaba una preparación adecuada a los ciudadanos; era un sistema que no formaba y no incrementaba la cultura cívica. El papel del maestro debía cambiar y limitarse a enseñar al alumno a resolver problemas, no puede tratarse de una autoridad, y, su objetivo básico más importante debe ser aumentar la capacidad de reflexión del alumno.
Además, criticaba el comportamiento ostentoso que exhibían las clases acomodadas, caracterizándolo de ofensa al conjunto de la sociedad. Defendía que una adecuada educación de la sociedad comportaría que incluso las clases acomodadas no hicieran ostentación de su riqueza.
Dentro de esta óptica, el liberalismo progresista español se ha venido configurando, como una aspiración a una vida digna y civilizada, sujeta a normas, en la que se respeten los derechos humanos.
Por tanto, podemos afirmar que las ideas-fuerza del liberalismo progresista o liberalismo radical son la garantía de libertad individual a través de la igualdad de oportunidades, el mantenimiento del bienestar de la sociedad en todos los campos (sanidad, educación…) garantizado por la intervención política del Estado y la ampliación de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos.
[1] MELLÓN, J.: El liberalismo. Capítulo correspondiente al manual de CAMINAL, M. (editor): Manual de ciencia política. Tecnos, 2006. Madrid. Página 115.
[2] STUART MILL, J.: On liberty and other essays. Oxford University Press, 1992. Oxford. Página XXV.
[3] EATWELL, R., WRIGHT, A.: Contemporary political ideologies. Pinter editorial, 1996. London. Página 32.
[4] QUINTANA, M.: Liberalismo progresista (o por qué no es del todo aconsejable apellidar “liberal” a cualquiera que ansíe titularse como tal. 2009. [En línea].http://www.miguelangelquintana.com/liberalismo_progresista.pdf
[5] A grandes rasgos: el pragmatismo se opone a la mera especulación. Toda especulación filosófica que no tiene una aplicación práctica es absurda. En última instancia, el pragmatismo reduce lo verdadero a lo útil, por lo tanto, estaríamos frente una variante del utilitarismo.
Fuente: http://debate21.es/2016/02/22/liberalismo-progresista-sus-ideas/