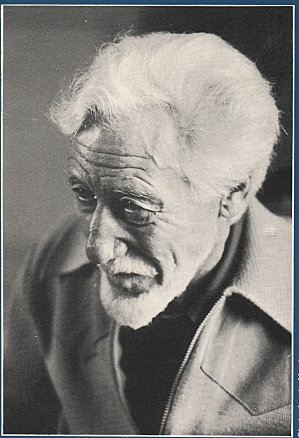El conocimiento positivo es un modo de entender las cosas que nos rodean, que nos permite seguir el mejor camino hacia nuestra meta. Así, una cierta comprensión de las fuerzas que operan el el ambiente en que nos movemos nos ha permitido hacerles actuar para nuestros fines y es un hecho demostrado por la experiencia que se puede cambiar la disposición de los hombres (es decir de la sociedad), lo mismo que la disposición de las cosas (es decir de la naturaleza). Como en el ejemplo anterior, ello exige conocimiento: al ignorante los mecanismos sociales le parecen inútilmente complicados, lo mismo que le parece enormemente complicada una máquina. En realidad, como sabemos, toda estructura orgánica es mucho más compleja que una estructura inorgánica, pero los hombres son mucho más reacios a admitir su propia ignorancia en cuestiones sociales que cuando se trata de fenómenos físicos: “de re mea agitur”. Añádase que en el campo de la sociedad humana el criterio de juicio es doble.
Los hombres expresan juicios de valor, algunos de los cuales son éticos y se refieren al “bonum honestum”; estos juicios no se refieren nunca a fuerzas o entidades que se sepa carecen de inteligencia. Un niño o un salvaje llevados a ver un horno siderúrgico pueden asustarse del ruido y llamarlo “malo”. Pero abandonarán esta idea apenas comprendan que el horno no tiene alma. Nadie que tenga en la materia conocimientos fundados pensará que el horno es malo sólo porque es intensamente rojo, emite a veces torrentes de lava incandescente y se nutre de chatarra y carbón, que es negro. Se trata sencillamente de un ingenio, bueno en cuanto instrumento, ya que permite producir instrumentos y máquinas que sirven a los fines del hombre. Ninguna persona razonable echará la culpa al horno por la maldad de ciertos fines para los que las máquinas son usadas por los hombres (como una guerra de agresión), y todos comprenden que la máquina es un buen servidor y que sólo los hombres son responsables del mal uso que de ellas se hace; al escolar que se obstine en una concepción animista el maestro le demostrará que se trata de una superstición, y, sin embargo, el mismo maestro considera acaso el “capitalismo” de la misma manera que el alumno supersticioso e ignorante considera el horno, y ve en él el monstruo malvado autor de daños y perjuicios y no instrumento, útil lo mismo que el horno, para la producción de bienes instrumentales.
Es indiscutible que las consideraciones morales tienen su importancia cuando se valoran los aparatos sociales, al contrario de lo que ocurre respecto de los ingenios mecánicos. Todo sucede porque en los aparatos sociales intervienen factores morales, por lo que dichos aparatos se prestan a un doble criterio de valoración: la eficacia y la moralidad. Una discusión general sobre la compatibilidad de estos criterios nos llevaría al campo de la metafísica, pero nosotros trataremos de permanecer en un plano menos elevado. Puesto que el atributo de bueno y de malo (desde un punto de vista moral) se refiere sólo a las conciencias, un instrumento puede ser malo sólo indirectamente. Es claramente digno de ser condenado el instrumento que hace peores a los hombres; tal es el criterio en que se basó Platón para definir como “mala” la política de Pericles. Algunos entre los más grandes pensadores de la humanidad han sostenido que el hombre se hace peor desarrollando sus necesidades y se hace mejor reprimiéndolas; los estoicos subrayaron que nos hacemos esclavos de nuestros deseos, los cínicos añadieron que toda renuncia a un deseo representa la conquista de un grado de libertad, los primeros padres de la Iglesia enseñaron que el interés por los bienes materiales nos pone bajo el dominio del “príncipe de este mundo”, y, en una época más cercana a nosotros, Rousseau reelaboró este tema con fascinadora elocuencia. Si se adopta este punto de vista, son realmente “malos” aquellos instrumentos que tratan, de cualquier manera, de ampliar la esfera de nuestras necesidades, satisfaciéndolas una tras otra, haciendo entrever la esperanza de poder satisfacer cualquier nueva necesidad. Según este criterio, aquel instrumento social que es el capitalismo es “malo”, pero, por la misma razón, lo son también los aparatos mecánicos de la industria. Sin embargo, esta opinión no la admiten los contemporáneos, los cuales más bien desean ardientemente que sus necesidades puedan ser satisfechas cada vez mejor. Por esta razón, parece que las invectivas contra el “dinero” carecen de sentido: si los hombres desean “bienes”, no pueden menos de desear el dinero, que es el denominador común de estos bienes, la puerta que da entrada a los mismos, y el “poder del dinero” no es otra cosa que la materialización del poder de estos bienes sobre los deseos humanos.
Señalar a los hombres la limitación de algunos objetos de sus deseos es tarea de los maestros espirituales y morales. La prohibición de la autoridad temporal de adquirir estos bienes empuja a cometer violaciones de la ley y a crear un conjunto de intereses criminales. Estos son ejemplos claros del efecto perjudicial que los instrumentos sociales pueden tener sobre el carácter del hombre. El mundo civilizado se ha asombrado de la existencia de una sociedad criminal poderosamente organizada tras la fachada de la vida americana; su rápido desarrollo se debió a la prohibición de los juegos de azar. Estos fenómenos nos advierten que se puede obtener un resultado contrario a las intenciones cuando se emplean instrumentos sociales para elevar el nivel moral del comportamiento humano. Es además bien sabido que todo intento de modificar las acciones humanas con medios distintos de una educación del espíritu del hombre suele ser vano y, en todo caso, no constituye un progreso moral.
No hay que excluir que la representación mental del capitalismo haya reflejado una dicotomía que los economistas clásicos consideraban necesaria en el plano lógico: la distinción entre consumidor y trabajador. El empresario era representado como sirviendo al consumidor y sirviéndose del trabajador. Semejante distinción puede hacerse también en el caso de Robinson Crusoe: se pueden representar sus recursos físicos (“el trabajador”) en el acto de ser explotados para satisfacer sus necesidades (“el consumidor”). Esta materialización de los dos aspectos del público odía sostenerse intelectualmente al comienzo de lo que llamamos época capitalista. En efecto, hasta entonces el público consumidor se distinguía netamente del público trabajador formado por los artesanos, dedicados principalmente a la producción de bienes de lujo para uso de los ricos, los cuales vivían de ingresos no ganados procedentes de los productos del campo. Pero precisamente en la época capitalista, los asalariados productores de bienes industriales y los compradores de tales bienes en el mercado se fueron indentificando cada vez más. Podría hacerse una extraordinaria ilustración de la evolución social averiguando qué parte de los bienes de consumo producidos industrialmente ha ido a parar a los asalariados ocupados en su producción. Esta parte ha ido en constante aumento con el capitalismo, de suerte que la distinción se ha convertido cada vez más en un concepto teórico. Es innecesario observar que esta distinción es intelectual-mente útil en toda economía en la que prevalece la división del trabajo. También el trabajador soviético es empleado para servir al consumidor soviético; la diferencia consiste en que es empleado más despiadadamente como trabajador y se le da menos como consumidor.
Por gran parte de los intelectuales occidentales contemporáneos se construye y difunde una imagen deformada de nuestras instituciones económicas. Se trata de un hecho peligroso, pues tiende a apartar de tareas realizables y constructivas un sano estímulo a la reforma orientándolo hacia tareas irrealizables y destructivas. La parte que el historiador ha tenido en la deformación de la imagen ha sido ya examinada, especialmente en lo que concierne a la interpretación de la “revolución industrial”. No tengo mucho que añadir. Los historiadores, al describir las miserables condiciones sociales cuyas pruebas han encontrado ampliamente, han cumplido con lo que evidentemente era su deber; pero han sido sumamente incautos en la interpretación de los hechos. En primer lugar, han dado, al parecer, por demostrado que el repentino aumento de la conciencia social y de la indignación por la miseria sea indicio seguro de un aumento de la indigencia; no parece que hayan pensado mucho en la posibilidad de que este aumento de conciencia dependiera también de los nuevos medios de expresión (debido, en parte, a la concentración de los trabajadores, y, en parte, a una mayor libertad de palabra), de una creciente sensibilidad filantrópica (como lo demuestra la lucha por la reforma de las leyes penales) y de una nueva conciencia del poder del hombre para combatir las cosas, causada por la propia revolución industrial. En segundo lugar, no parece que distinguieran suficientemente entre los sufrimientos que acompañan a toda gran migración (y hubo una emigración hacia la ciudad) y los producidos por el sistema de fábrica. Finalmente, no parece que hayan atribuido suficiente importancia a la revolución demográfica. Si hubieran empleado el método comparativo, tal vez habrían descubierto que una fuerte afluencia hacia las ciudades, con sus secuelas de pobreza y miseria, se produjo también en países no afectados por la revolución industrial, donde aparecieron miles de mendigos en lugar de trabajadores mal pagados. En igualdad de presión demográfica, ¿habrían sido mejores las condiciones sin el desarrollo capitalista? La respuesta está implícita en las condiciones de los países superpoblados y subdesarrollados1. Pero los errores metodológicos de este tipo son insuficientes frente a los errores de fondo.
La gran mejora en las condiciones de los trabajadores obtenida a lo largo de los últimos cien años la atribuyen muchos a la presión sindical y a buenas leyes que han corregido un mal sistema. Por otra parte, podemos preguntar si esta mejora se habría verificado sin los éxitos de este mal sistema, y si la acción política no se limitó a hacer caer del árbol el fruto que aquél había madurado. La búsqueda de la causa verdadera tiene su importancia, ya que una errónea atribución del mérito puede conducir a la convicción de que el fruto se produce sacudiendo el árbol. Finalmente, podemos preguntarnos si los “tiempos duros”, que con tanto rencor se recuerdan y de los que se hace culpable al capitalismo, fueron característica específica del desarrollo capitalista, o más bien fueron un aspecto de un rápido desarrollo industrial (sin ayudas exteriores) que se encuentra en cualquier sistema social. ¿Acaso la Magnitogorsk de los años 1930 aventaja tanto a la Manchester de 1930?
Es extraño que el historiador no logre “perdonar” los horrores de un proceso que ha tenido una parte evidente en lo que él llama “progreso”, cabalmente en una época enferma de “historicismo”, cuando se encuentran comúnmente excusas para explicar los horrores que se verifican hoy justificándolos con la afirmación de que conducirán a algo bueno, afirmación que por ahora no se puede demostrar. Indiscutiblemente, la indignación estaría más justificada si se dirigiera contra lo que hoy ocurre, contra acontecimientos sobre los que podemos esperar tener cierta influencia, más bien que contra lo que ya no se puede remediar. V, sin embargo, vienen con facilidad a la mente ejemplos de escritores que han cargado el acento sobre las privaciones de la clase trabajadora británica en el siglo XIX, mientras nada tienen que decir sobre el forzoso encuadramiento de los campesinos rusos en los koljoz. Aquí el prejuicio es descarado.
¿Existen razones específicas que expliquen el prejuicio del historiador? Creo que no. La actitud del historiador presentaría un problema especial sólo si se pudiera demostrar que él fue el primero que puso de relieve los males del capitalismo, que los demás intelectuales no habían percibido anteriormente, induciéndoles de este modo a cambiar su punto de vista. Pero en realidad no ocurrió así. Concepciones negativas del capitalismo, sistemas enteros de pensamiento contrarios a él. prevalecían en amplios sectores del mundo intelectual antes de que los historiadores expusieran las injusticias pasadas del capitalismo, o antes incluso de que prestaran atención a la historia social. El mayor éxito de Marx es probablemente el haber dado origen a este estudio, que nació y creció en un clima anticapitalista. El historiador no busca hechos sin un fin: su atención se fija en ciertas cuestiones bajo la influencia de sus problemas o de otros problemas corrientes relacionados con su época, y éstos le inducen a buscar ciertos datos que tal vez han sido descartados por anteriores generaciones de historiadores en cuanto considerados como de escasa importancia; él los examina empleando esquemas mentales y juicios de valor que comparte al menos con algunos de los pensadores contemporáneos suyos. El estudio del pasado lleva así siempre la impronta de las opiniones del presente. La ciencia histórica cambia con el tiempo y está sujeta al proceso histórico. Ninguna filosofía de la historia es posible si no es aplicando la filosofía a la historia. Resumiendo, la actitud del historiador refleja una actitud difundida entre los intelectuales en general. De ahí que sea a la actitud de los intelectuales a la que debemos dirigir nuestra atención.
La sociología y la historia social son disciplinas que hoy están muy en auge y debemos buscar en ellas una ayuda. Sus cultivadores, por desgracia, han dedicado poca o ninguna atención a los problemas referentes al intelectual. ¿Cuál es, y cuál ha sido, su puesto en la sociedad? ¿A qué tensiones da lugar? ¿Cuáles son los rasgos característicos de la actividad intelectual, y qué complejos tiende ésta a crear? ¿Cómo han evolucionado las actitudes del intelectual hacia la sociedad, y cuáles son los factores de esta evolución? Todos estos y muchos otros problemas deberían atraer a los estudiosos de ciencias sociales; su importancia ha sido señalada por los mayores pensadores (como Pareto, Sorel, Michels, Schumpeter y, primero entre todos, J. J. Rousseau), pero la “infantería de la ciencia”, por decirlo así, no los ha seguido, y ha dejado sin explorar este vasto y fructífero campo de estudio. Por ello debemos contentamos con los escasos datos que poseemos y rogamos se nos disculpe la inexperiencia y la confusión en nuestro intento de investigación, realizada sin los medios adecuados.
La historia de los intelectuales occidentales a lo largo de los diez últimos siglos se puede dividir fácilmente en tres partes. En el primer período, la “intelligentsia” fue levítica: los únicos intelectuales fueron los llamados y ordenados al servicio de Dios; ellos eran guardianes e intérpretes del verbo divino. En el segundo período asistimos a la aparición de la intelectualidad laica, siendo sus primeros representantes los consejeros reales; el desarrollo de la profesión legal proporcionó durante mucho tiempo el mayor número de intelectuales laicos; otra fuente fue la de los juglares de corte, que poco a poco fueron ampliando sus intereses, pero fue una fuente numéricamente muy poco importante. Esta intelectualidad laica aumentó lentamente en número, pero rápidamente en influencia, y condujo una agresiva batalla contra los intelectuales eclesiásticos, que fueron poco a poco sustituidos en las funciones principales de la clase intelectual. En un tercer período, que coincide con la revolución industrial, nos hallamos ante una extraordinaria proliferación de los intelectuales laicos, favorecida por la generalización de la educación laica y por el hecho de que la prensa (y más tarde la radio) se convirtió en una gran industria (efecto también de la revolución industrial). Esta “intelectualidad” laica es desde este momento con mucho la más influyente y constituye el objeto de nuestro estudio.
Los intelectuales occidentales, en grandísima mayoría, muestran y proclaman su hostilidad hacia las instituciones que denominan globalmente capitalismo. Cuando se les pregunta sobre los motivos de esta hostilidad, dan razones afectivas, como el interés por el“trabajador”, la antipatía hacia el “capitalista”, y razones morales como “la crueldad y la injusticia del sistema”. Esta actitud revela una singular semejanza superficial con la actitud de la intelectualidad clerical de la Edad Media (y un estridente contraste, según veremos, con la de la intelectualidad laica hasta el siglo XVIII). El centro de la atención y de la actividad de la Iglesia medieval lo constituían los desgraciados: ella era la protectora de los pobres y se ocupaba de todas las funciones que ahora han pasado al “Estado providencia”: alimentar a los indigentes, curar a los enfermos, educar al pueblo. Todos estos servicios eran gratuitos, sostenidos por la riqueza que la Iglesia sacaba de las tasas eclesiásticas y de las cuantiosas donaciones, enérgicamente solicitadas. La Iglesia no sólo ponía siempre la condición de los pobres ante los ojos de los ricos, sino que reprendía continuamente a éstos, actitud que no debe considerarse como un mero intento de ablandar el corazón de los ricos por su bien moral y en beneficio material de los pobres. No sólo se exhortaba a los ricos a que dieran, sino también a que se abstuvieran de perseguir la riqueza. Consecuencia, perfectamente lógica, del ideal de la imitación de Cristo. El afán de bienes terrenos no estrictamente necesarios se consideraba decididamente “malo”: “Teniendo con qué alimentarnos y con qué cubrirnos, estemos con eso contentos. Los que quieren enriquecerse caen en tentaciones, en lazos y en muchas codicias locas y perniciosas, que hunden a los hombres en la perdición y en la ruina, porque la raíz de lodos los males es la avaricia” (I Tim. 6, 8-10). Es claro que una fe que ponía a los hombres en guardia contra los bienes terrenos (“.No améis al mundo ni lo que hay en el mundo”, I.” carta de San Juan. 2. 15) no podía menos de considerar a los más entusiastas y afortunados buscadores de tales bienes como una vanguardia que arrastraba a sus propios seguidores a la destrucción espiritual. Los modernos, por otra parte, tienen una visión mucho más positiva de los bienes de este mundo: el aumento de la riqueza les parece una cosa excelente, y la misma lógica les debería llevar a considerar a aquellos mismos hombres como una vanguardia que conduce a quienes la siguen a aumentar las riquezas materiales.
En la situación material de la Edad Media esta concepción habría sido poco realista. Mientras la riqueza procedía de la tierra, en la cual no se realizaban mejoras, y mientras los ricos no efectuaban inversiones productivas, en nada podía beneficiarse la multitud de la existencia de los ricos, si bien esta existencia hizo surgir las industrias artesanas a partir de las cuales se desarrollaron, mucho después, las industrias que producían para las masas; además, su existencia sirvió al desarrollo de la cultura. Es tal vez digno de notarse que el uso moderno del beneficio, la expansión derivada de las ganancias retenidas, surgió y se erigió en sistema en los monasterios; los santos varones que los gobernaban no vieron nada malo en extender sus propiedades y en cultivar nuevas tierras, en construir edificios mejores, en emplear cada vez un número mayor de personas. Ellos fueron el primer ejemplo del tipo de capitalista ascético y no consumidor. Berdiaef ha observado con razón que el ascetismo cristiano tuvo una parte fundamental en el desarrollo del capitalismo; es una de las condiciones para que haya reinversión.
Me complace observar que los intelectuales modernos consideran favorablemente la acumulación de riqueza por parte de organismos que llevan el sello del Estado (empresas nacionalizadas), que no dejan de tener cierta semejanza con las empresas monásticas. Sin embargo, no reconocen el mismo fenómeno cuando falta el sello estatal.
El intelectual se considera un aliado natural del trabajador. Esta alianza se concibe, por lo menos en Europa, como una alianza de armas. En la mente del intelectual está arraigada la imagen del hombre de pelo largo y del hombre de mono azul, en pie en las barricadas, uno junto al otro. Parece que esta imagen tiene su origen en la revolución francesa de 1830, y que encontró el fervor general en la de 1848. La imagen se proyectó entonces hacia atrás en la historia. Se dio por demostrada la alianza permanente entre la minoría de los pensadores y la masa de los trabajadores, y la poesía romántica expresó y difundió esta concepción. Pero el historiador no encuentra vestigio alguno de esta alianza en el caso de la intelectualidad laica. Sin duda el clero estaba entregado a curar y confortar a los pobres y a los infelices; más aún, sus filas se nutrían continuamente con personas procedentes de las clases más bajas; de ahí que la intelectualidad eclesiástica fuera el camino por el que los pobres de talento podían llegar a dominar a príncipes y reyes. Pero la intelectualidad laica, alejándose en su desarrollo de su origen clerical, parece que se desentendió de las preocupaciones de la Iglesia. Las muestras de su interés por lo que en el siglo XIX se llamó la “cuestión social” son, hasta este siglo, muy escasas. Existe, en cambio, una amplia documentación de la lucha de los intelectuales laicos contra las instituciones de beneficiencia de la época administrada por la Iglesia. En la Edad Media la Iglesia había amasado una inmensa riqueza con las donaciones de los fieles y las fundaciones para fines benéficos. Desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII estas riquezas fueron restituidas a la propiedad privada mediante extensas confiscaciones y en este movimiento los intelectuales desempeñaron una función de primer plano. Puesto que estaban al servicio del poder temporal, empezaron a observar que los bienes eclesiásticos eran los que más difícilmente estaban sometidos a impuestos, y poco a poco llegaron a pensar que la propiedad sería más productiva en manos de los particulares, y, por consiguiente, que la empresa privada era la que mejor servía a las cajas del tesoro del príncipe; finalmente, resultó evidente que el príncipe perdía sus rentas y el subdito sus oportunidades a causa de la acumulación de riqueza en manos perpetuas (véase el informe de D’Aguesseau sobre las fundaciones perpetuas)2.
Los intelectuales laicos tenían en poca consideración las necesidades sociales a que hacían frente las instituciones que ellos trataban de destruir: se tenía que haber hecho una redada de mendigos y mandarlos a los trabajos forzados; he ahí el gran remedio, en abierto contraste con la actitud medieval. Es oportuno comparar la actitud de los intelectuales laicos y la de los más violentos opositores de los servicios sociales en nuestros días, sólo que aquéllos fueron mucho más lejos, adoptando una actitud que acaso reaparezca en nuestra época, dentro de algunas generaciones, en caso de que los servicios sociales absorban gran parte de la riqueza nacional de una economía pobre.
En abierta contradicción con los monjes, que tenían que vivir en pobreza junto con los trabajadores, los intelectuales laicos fueron al principio compañeros y servidores de los poderosos. Se les puede llamar amigos del hombre común en el sentido de que combatieron las distinciones debidas al nacimiento y vieron con favor la subida de los plebeyos, especialmente de los comerciantes. Existía un natural vínculo de simpatía entre el comerciante y el funcionario, ya que la importancia de ambos iba en aumento, pero ambos eran tratados aún como socialmente inferiores. Existía una semejanza natural en el sentido de que ambos eran calculadores, sopesadores “racionales”. Existía, en fin, una natural alianza entre los intereses de los príncipes y de los comerciantes. La fuerza del príncipe dependía de la riqueza del país, y ésta dependía de la iniciativa individual; estas relaciones las percibieron y expresaron, ya a comienzos del siglo XIV, los consejeros laicos de Felipe el Hermoso de Francia. Los letrados al servicio de los príncipes tendían a liberar la propiedad de las trabas medievales para estimular una economía en expansión, en beneficio de las finanzas públicas. Todos estos términos son aquí anacrónicos, pero no expresan mal la política de entonces.
La hostilidad hacia quien se enriquece, hacia el “homme d’argent” es una actitud reciente de la intelectualidad laica. Cualquier historia de la literatura europea no puede menos de citar los nombres de numerosos personajes, hábiles para hacer dinero, que protegieron a intelectuales y, a lo que parece, se ganaron el afecto y el respeto de sus protegidos; así, la valentía que demostraron los hombres de letras que defienderon a Fouquet (cuando este financiero y ministro de Hacienda de Luis XIV fue hecho prisionero) demuestra los profundos sentimientos que había inspirado. Los nombres de Helvetius y de Holbach deben aparecer necesariamente en cualquier historia del pensamiento antes de la Revolución francesa; estos dos “hommes d’argent” eran muy admirados en su ambiente, mientras que el personaje más popular entre los intelectuales franceses en tiempos de la Revolución era el banquero Necker, en la revolución de 1830 otro banquero, Lafitte, es el personaje de primer plano. Pero a partir de entonces los caminos se separan: en adelante los intelectuales no aceptan ya la amistad de los capitalistas, los cuales, a su vez, dejan de ser posibles figuras inspiradoras como había sido Necker4.
Es bastante extraño que la pérdida de popularidad de quien se enriquece coincida con un aumento de su utilidad social. Los ricos a quienes tanto habían admirado los intelectuales franceses de los siglos XVII y XVIII eran en gran parte concesionarios de impuestos (publícanos). El fundamento económico de la concesión es sencillo: las sociedades concesionarias alquilaban el privilegio de exigir un determinado impuesto pagando cierta cantidad de dinero al fisco, y se preocupaban de que mucho más del montante oficial fuera a llenar sus arcas; la diferencia constituía su beneficio bruto; restando de éste el coste de la exacción se obtenía un pingüe beneficio. Esta manera de proceder merece ciertamente el nombre de “explotación” mucho más que cualquier forma moderna de obtener beneficio. Por lo demás, estos beneficios sólo en raras ocasiones se empleaban en inversiones productivas para el país; los concesionarios de impuestos eran famosos por la pompa de sus consumos. Como su privilegio era lucrativo, se ganaban a las personas influyentes de la corte ayudándolas, “en caso de dificultad”, con gran generosidad. De esta manera, el concesionario de impuestos reunía en sí todos los caracteres que suelen atribuirse al “mal capitalista”, sin ninguna de las cualidades que rescatan a este último; no producía nada, sus beneficios eran proporcionales al rigor de sus agentes, y mantenía su privilegio con la corrupción. ¡Es realmente paradójico que este tipo de hombre que se enriquece fuera admirado por el intelectual de su tiempo, y que cayera en la impopularidad cuando su forma principal de hacer dinero fue la producción de bienes para uso popular!
Hasta finales del siglo XVIII la intelectualidad laica no fue numerosa; de ahí que su nivel intelectual medio fuera alto. Por lo demás, sus miembros se formaban en colegios eclesiásticos, donde recibían una sólida preparación en la lógica, preparación que la “instrucción científica” de nuestros días parece incapaz de sustituir. Por ello su mente se sentía inclinada a la coherencia; es sorprendente lo común que en sus obras, si las comparamos con las de nuestros contemporáneos, era el mérito de la coherencia del razonamiento. Para mentes así formadas, tan pronto y en la medida en que se separaban las preocupaciones de este mundo de las verdades espirituales, el criterio para definir un bien terreno era necesariamente lo que nosotros llamamos eficacia. Si, siguiendo el ejemplo de Descartes, aislamos lo que sucede en el espacio y lo percibimos directamente, podemos afirmar con razón que un movimiento es mayor o menor que otro, y legítimamente definir mayor o menor la “fuerza” que lo causa. Si los acontecimientos sociales se consideran como movimientos, algunos de los cuales deseables, entonces es un “bien” que éstos sean producidos, y las fuerzas que tienden a producirlos son “buenas”, y los medios que tienden a hacerlas surgir y a aplicarlas al fin son mejores o peores en proporción a su eficacia. Muchos intelectuales europeos piensan ingenuamente que la “eficiencia” es un fetiche americano reciente. Pero no es cierto. En cualquier cosa que se considera ¡nslrwnenlaliler como un agente para producir otra cosa se debe tener en cuenta la mayor o menor eficiencia del agente, y Descartes habló más de una vez. en este sentido, de la mayor o menor “virtud” del agente. Parece claro que. cuanto más nos inclinamos hacia una concepción monista del Universo que establece como resultado a alcanzar la riqueza de la sociedad, tanto más necesario es tender a hacer coincidir la eficiencia al servicio de las necesidades y de los deseos con el bien social. Es, sin embargo, bastante sorprendente que no se haya producido en los últimos 150 años semejante evolución del juicio intelectual, en consonancia con la evolución hacia el monismo materialista. Juicios morales, desastrosamente separados de su base metafísica, brotan y se propagan desordenadamente obstaculizando la acción temporal.
Parece por lo menos plausible buscar alguna relación entre este cambio de actitud y la ola de romanticismo que se abatió sobre los intelectuales occidentales. Los constructores de fábricas pisotearon las bellezas de la naturaleza precisamente cuando éstas eran descubiertas; el éxodo de los campos coincidió con una admiración totalmente nueva por la vida campestre. Un brusco cambio de ambiente separó al hombre de las costumbres antiguas precisamente cuando éstas se ponían de moda: finalmente, la vida en las ciudades se convirtió en una vida entre extraños precisamente en el momento en que se proclamaba que la sociedad civil era insuficiente para el bienestar del hombre y se insistía sobre la necesidad de un sentimiento y de un vínculo comunitario. Todos estos temas pueden encontrarse en Rousseau. Este gran filósofo sabía perfectamente que los valores que amaba se oponían al progreso de la sociedad occidental; por ello no deseaba en absoluto el progreso: no quería la sucesiva aceleración de nuevas necesidades, el mostruoso hincharse de las ciudades, la vulgarización del saber, etc. Era coherente, pero los intelectuales de Occidente no pudieron apartarse de su entusiasmo por el progreso. De ahí que consideraran el desarrollo industrial como un gran despliegue de las alas del hombre, y, al mismo tiempo, los aspectos del mismo que negaban abiertamente los valores “bucólicos” como deplorables defectos. Sin duda estos defectos dependían de la avidez, pero ¡también dependía de ella el proceso del desarrollo industrial! Hay una natural homogeneidad entre las actitudes que se refieren a un determinado proceso general.
La actitud del intelectual respecto al proceso económico general es en realidad doble. Por un lado, está orgulloso de los resultados de la técnica y se alegra de que los hombres obtengan un mayor número de “bienes” deseados. Por otro, siente que el ejército victorioso de la industria destruye valores, y que su disciplina es dura. Estas dos actitudes se conciban convenientemente atribuyendo a la “fuerza” del “progreso” todos los aspectos del progreso que gustan, y a la “fuerza” del “capitalismo” todo lo que no gusta.
Tal vez haya que notar que precisamente el mismo error que se comete a propósito de la creación económica se comete, a nivel metafísico, a propósito de la Creación, ya que la mente humana tiene una capacidad limitada y le falta la variedad, incluso en los errores. La atribución a fuerzas esencialmente distintas de lo que se considera bueno y de lo que se considera malo en el proceso estrictamente vinculado de desarrollo económico nos hace pensar naturalmente en el maniqueísmo. Este tipo de error no ha desaparecido, sino que tiende a agravarse en réplicas del tipo de las de Pope, para quien todo es bueno y todo aspecto desagradable es la condición para algún bien.
No debe extrañarnos que la discusión del problema del mal en la sociedad tienda a seguir el esquema de la más antigua y amplia discusión del problema del mal en el universo, cuestión a la que se ha aplicado una concentración intelectual muy superior a la que se ha dedicado a la más limitada versión moderna. Yernos que la intelectualidad laica emite juicios sobre la organización temporal, no considerando su correspondencia con el fin propuesto, sino desde un punto de vista “ético” (si bien los principios morales a que se apela jamás se enuncian claramente, y tal vez ni siquiera se conciben). Oímos a los estudiantes occidentales afirmar que el bienestar de los trabajadores debe ser el fin de los responsables de la economía y que, a pesar de que este fin se ha alcanzado en los Estados Unidos y no en la U.R.S.S., él es el motivo inspirador de los responsables de la economía soviética y no de los occidentales (por lo menos eso dicen los estudiantes), y, por lo tanto, hay que admirar a aquéllos y condenar a éstos. Nos hallamos claramente ante un caso de jurisdicción “in temporal», rationc peccati”. El intelectual laicio, en este caso, no juzga los mecanismos sociales como mecanismos (¡y el mecanismo que consigue el bien de los trabajadores con la indiferencia de los responsables es ciertamente, ex Ilipolhesi, un excelente ingenio si se le compara con el que no produce el bien de los trabajadores a pesar de la promesa de los responsables!), sino que se presenta como guía espiritual con una preparación tal vez insuficiente.
Para ofrecer una rápida panorámica de las actitudes que sucesivamente han adoptado los intelectuales laicos de Occidente, diremos que la intelectualidad laica comenzó como reacción a la jurisdicción espiritual de la intelectualidad clerical, al servicio del poder temporal, y se preocupó de llevar un elemento de racionalidad a la organización de los fines terrenos, que eran considerados como datos. A lo largo de los siglos la intelectualidad desgastó el poder de la Iglesia y la autoridad de la revelación, dejando así libre el campo a los poderes temporales. El poder temporal toma las dos formas fundamentales de la espada y de la bolsa. La intelectualidad favoreció el poder de la bolsa y, después de liquidar el poder social de la Iglesia, dirigió su propia acción contra las clases de la espada, especialmente contra el soberano político, principal portador de espada. El retroceso del poder eclesiástico y del militar dieron naturalmente plena libertad al poder del dinero. Pero los intelectuales cambian de nuevo y proclaman una cruzada espiritual contra los responsables de la economía de la sociedad moderna. ¿Se debe esto, tal vez, a que los intelectuales tienen que estar en contra de cualquier grupo dominante? ¿O existen causas especiales de antagonismo hacia los hombres de empresa?
El intelectual ejerce un tipo de autoridad llamada persuasión, y ésta le parece la única forma buena de autoridad. Es la única que admiten los intelectuales en sus “utopías”, en las que se prescinde de los incentivos y de la disuasión representados por la recompensa material y por el castigo. Sin embargo, en las sociedades reales, la persuasión por sí sola es incapaz de producir la ordenada cooperación de muchos individuos. Es demasiado esperar que todo el que participa en un vasto proceso cumpla con sus propias funciones porque comparte exactamente las concepciones del promotor o del organizador. Tal es la hipótesis de la “Voluntad General” aplicada a cualquier parte o retícula del “cuerpo económico”, lo cual es sumamente improbable. Es necesario que los líderes sociales dispongan de algún poder menos fluctuante que el que se obtiene mediante la persuasión; sin embargo, al intelectual le desagradan estas formas crudas de autoridad y quienes las ejercen. Siente desprecio por la moderada forma de autoridad derivada de la acumulación del capital en manos de los “reyes de los negocios” y se horroriza ante la ruda forma de autoridad derivada de la acumulación de poderes policíacos en manos de gobernantes totalitarios. Quienes disponen de tales medios le parece que están encallecidos por su uso, y sospecha que consideran a los hombres completamente maleables para sus objetivos. El esfuerzo del intelectual para reducir el uso de las alternativas a la persuasión es ciertamente un poder de progreso, pero, llevado demasiado lejos, conduce la sociedad a la alternativa entre anarquía y tiranía. No es raro que el intelectual apele a la tiranía para implantar sus modelos.
La hostilidad del intelectal hacia el hombre de negocios no ofrece ningún misterio, ya que ambos tienen, por su función, dos criterios distintos de valor, de suerte que la conducta normal del hombre de negocios aparece desdeñable si se juzga con el metro válido para la conducta del intelectual. Este juicio podría evitarse en una sociedad dividida, abiertamente fraccionada en clases con funciones diferentes y con distintos códigos de honor. Pero no ocurre así en nuestra sociedad, cuyas ideas corrientes y cuya ley postulan que se forme un campo unitario y homogéneo. En este campo el hombre de negocios y el intelectual se mueven uno junto al otro. El hombre de negocios ofrece al público “bienes”, definidos como “todo lo que el público desea comprar”; el intelectual trata de enseñar lo que está “bien”, y para él algunos de los bienes que se ofrecen son cosas de ningún valor y el público debería ser disuadido de desearlas. El mundo de los negocios es para el intelectual un mundo de valores falsos, de motivos bajos, de recompensas mal dirigidas. Una fácil vía de acceso a lo íntimo de la mentalidad del intelectual es su preferencia por los déficits. Se ha observado que tiene simpatía por las instituciones deficitarias, por las industrias nacionalizadas financiadas por la Hacienda pública, por los centros universitarios que dependen de subsidios y donaciones, por los periódicos incapaces de autofinanciarse. ¿Por qué? Porque sabe por personal experiencia que siempre que obra como piensa que debe obrar, no hay coincidencia entre su esfuerzo y la manera en que éste es acogido: para expresarnos en lenguaje económico, el valor de mercado de la producción del intelectual es con mucho inferior al de los factores empleados. Ello se debe a que en el reino del intelecto una cosa verdaderamente buena es una cosa que sólo unos pocos pueden reconocer como tal. Puesto que la misión del intelectual es hacer comprender a la gente que son verdaderas y buenas ciertas cosas que antes no reconocía como tales, encuentra una fortísima resistencia a la venta de su propio producto y trabaja con pérdidas. Cuando su éxito es fácil e inmediato, sabe que casi ciertamente no ha cumplido bien su función. Razonando sobre la base de su propia experiencia, el intelectual sospecha que todo lo que deja un margen de beneficio se ha hecho no por convicción y devoción hacia el objeto, sino porque se ha podido encontrar un número de personas deseosas del mismo, suficiente para hacer rentable la empresa. Podéis discutir con el intelectual y convencerle de que la mayor parte de las cosas se hacen de este modo, pero él seguirá pensando que este modo de obrar es algo que no le va. Su filosofía de los beneficios y de las pérdidas puede resumirse de la siguiente manera: para él, una pérdida es el resultado natural de la devoción a algo que debe hacerse, mientras que el beneficio es el resultado natural del sometimiento a las opiniones de la gente.
La fundamental diferencia de actitud entre el hombre de negocios y el intelectual puede puntualizarse recurriendo a una fórmula trillada. El hombre de negocios debe decir: “El cliente siempre tiene razón.” El intelectual no puede aceptar este modo de pensar. La misma máxima: “Dad al público lo que quiere”, que nos da un óptimo hombre de negocios, nos da un pésimo escritor. El hombre de negocios obra dentro de un sistema de gustos y de juicios de valor que el intelectual debe intentar siempre cambiar. La actividad suprema del intelectual es la del misionero que ofrece el Evangelio a naciones paganas; ofrecerles bebidas alcohólicas es una actividad menos peligrosa y más rentable. Existe cierto contraste entre ofrecer a los consumidores lo que deberían tener, pero no quieren, y ofrecerles lo que aceptan ávidamente, pero que no deberían tener. El comerciante que no se dirija hacia el producto más vendible es tachado de estúpido, pero el misionero que se dirigiera hacia él sería tachado de bribón.
Puesto que nosotros, los intelectuales, tenemos como misión enseñar la verdad, tendemos a adoptar respecto al hombre de negocios la misma actitud de superioridad moral que el Fariseo respecto al Publicano, condenada por Jesús. Debería servirnos de lección el hecho de que el pobre que yacía al borde del camino fue ayudado por un comerciante (el samaritano) y no por el intelectual (el levita). ¿Tenemos acaso el valor de afirmar que la inmensa mejora que ha tenido lugar en la condición de la masa de los trabajadores ha sido eminentemente obra de los hombres de negocios?
Puede alegrarnos el hecho de que nosotros servimos a las necesidades más elevadas de la humanidad, pero debemos sinceramente tener miedo de esta responsabilidad. De los “bienes” que se ofrecen por lucro ¿cuántos podemos definir resueltamente como perjudiciales? ¿No son acaso mucho más numerosas las ideas perjudiciales que nosotros exponemos? ¿No existen acaso ideas perjudiciales para el funcionamiento de los mecanismos y de las instituciones que aseguran el progreso y la felicidad de la comunidad? Es significativo que todos los intelectuales estén de acuerdo sobre la existencia de tales ideas, aunque no todos lo estén sobre qué ideas son las nocivas. Y, lo que es aún peor, ¿no existen acaso ideas que hacen surgir la ira en el corazón de los hombres? Nuestra responsabilidad se ha acrecentado debido a que la difusión de ¡deas que pueden ser perjudiciales no puede ni debería impedirse mediante el empleo de la autoridad temporal, mientras que la venta de objetos perjudiciales sí puede ser impedida de esta manera.
Es casi un misterio —y un campo de investigación prometedor para historiadores y sociólogos— que la comunidad intelectual se hiciera más severa en sus juicios sobre el mundo de los negocios precisamente cuando éste mejoraba de manera extraordinaria las condiciones de las masas, mejorando su propia ética de trabajo y aumentado su propia conciencia cívica. Juzgado por sus resultados sociales, por sus costumbres, por su espíritu, el capitalismo actual es inconmensurablemente más meritorio que el de épocas anteriores, cuando se le denunciaba en términos mucho menos duros. Si el cambio de actitud de los intelectuales no puede explicarse por un empeoramiento de la situación que deben valorar, ¿no podrá entonces explicarse por un cambio de los propios intelectuales?
Este problema abre un vasto campo de investigación. Durante mucho tiempo se ha pensado que el gran problema del siglo XIX era el lugar que el trabajador industrial ocupaba en la sociedad, y se ha prestado poca atención a la aparición de una amplia clase intelectual cuyo puesto en la sociedad puede ser el problema más importante. Los intelectuales han sido los principales artífices de la destrucción de la antigua estructura de la sociedad occidental, que prevé tres distintos tipos de instituciones para los intelectuales, los guerreros y los productores. Ellos se han esforzado para hacer el campo social homogéneo y uniforme; sobre él soplan con mayor libertad los vientos de los deseos subjetivos; las apreciaciones subjetivas son el criterio de todos sus esfuerzos. Es natural que esta constitución de la sociedad conceda un premio a los “bienes” más deseados y ponga en primer plano a quienes constituyen la vanguardia en la producción de los mismos. Y así, los intelectuales han perdido, frente a esta clase “dirigente”, la primacía de que gozaban cuando constituían el “primer estado”. Su actitud actual puede explicarse en cierta medida por un complejo de inferioridad que han adquirido. La condición de los intelectuales en su conjunto no sólo ha descendido a un status menos considerado, sino que, además, el reconocimiento individual tiende a estar determinado por criterios de apreciación subjetiva del público, que los intelectuales rechazan por principio; de aquí la tendencia contrapuesta a exaltar a aquellos intelectuales que son tales sólo para los intelectuales.
No pretendemos explicar este fenómeno; las consideraciones que preceden no son más que leves sugerencias. Lo único que deseamos es subrayar que hay algo que debe explicarse y que parece haber llegado la hora de emprender un estudio de los conflictos que están surgiendo entre los intelectuales y la sociedad.
NOTAS
1 ¿No se ve acaso que estos países tienen una desesperada necesidad de capital para emplear el exceso de mano de obra procedente del campo? Nótese que esta mano de obra puede ser empleada en condiciones que nos parecen humanas sólo si su producto sirve a mercados extranjeros más ricos. Pero, mientras la producción se dirige al mercado interior, el horario tiene que ser largo y el salario bajo para que el producto este al alcance de la población pobre. Mejor dicho, ka primeras fábricas, que buscan sus clientes en un amplio estrato de la población local, no pueden menos de dar trabajo a sus obreros en condiciones mucho peores que las que ellos podían obtener con anterioridad cuando eran artesanos y producían sólo para un mercado restringido de ricos terratenientes. De ahí que a la revolución industrial le haya acompañado lógicamente al principio una caída de los salarios reales, si se compara —aunque la comparación no sen del todo fundada— la remuneración anterior del artesano con la remuneración actual del obrero.
2 Este informe, que Ibrtna el preámbulo del Edicto Real Francés de agosto de 1749. fija el principio de que la acumulación de propiedades territoriales en manos de colectividades que no ceden nunca sus bienes hace difícil la disponibilidad del capital para el individuo, el cual deberfa poder obtener y controlar un “fondo de riqueza” en el que emplear su energía. Los lectores de este y de otros documentos oficiales estarán tal vez de acuerdo en considerar que “las ideas de la Revolución francesa son iguales a las que inspiraron a los ministros de Luis XV”.
3 El comerciante, naturalmente, era también un promotor de actividad industrial, ya que encargaba al arte-sano los bienes que ofrecía en venta.
4 Uno de los últimos ejemplos es, naturalmente, el de Engels.
Fuente: http://www.enemigosdelestado.com/los-intelectuales-europeos-y-el-capitalismo/