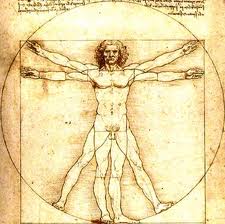Supuesto que el término «pensamiento» pueda entenderse ya sea en un plano psicológico-subjetivo (aquel en el que tienen lugar las «cavilaciones», los «cálculos» o las «reflexiones» privadas de los individuos), ya sea en un plano social-objetivo (el del pensamiento público, hablado o escrito, mediante el cual unos grupos se dirigen a otros grupos sociales, a través de los individuos); y supuesto que dejamos de lado los «pensamientos subjetivos» de los españoles, para atenernos a los pensamientos públicos y publicados (sobre todo por escrito), dado que sólo de este «pensamiento público» tenemos constancia histórica, la cuestión que nos plantea la expresión «pensamiento español» puede comenzar a ser tratada discriminando las acepciones del predicado «español» que, ya sean por sí mismas, ya sea conjuntamente con otras, puedan considerarse como más pertinentes o significativas en la determinación del «pensamiento público».
Ahora bien: el adjetivo «español» tiene tres acepciones principales bien diferenciadas, en principio al menos, dado el carácter borroso de sus límites, y la naturaleza polémica de sus determinaciones concretas. Denominaremos a estas acepciones:
2. la acepción histórico-social, y
3. la acepción lingüístico-oficial.
La complejidad de las relaciones entre estas acepciones y el carácter «escabroso», por decirlo así, y polémico, de su análisis están a la vista de todos. El hecho de que las denominaciones que proponemos utilicen construcciones binarias («geográfico-histórico», «histórico-social», «lingüístico-oficial») ha de verse como un reconocimiento del carácter polémico, en sus planos respectivos, de los conceptos correspondientes.
Así, la construcción «geográfico-histórico» podría en efecto considerarse como redundante, si se sostiene la tesis de que los conceptos geográficos, en cuanto conceptos morfológicos que no pertenecen al campo de la Geología, son siempre históricos, antropológicos. Pero lo cierto es que los conceptos morfológicos geográficos se utilizan muchas veces en contextos geológicos, como cuando se habla de «península ibérica» en la teoría geológica de placas; ello justifica la redundancia de referencia.
Otro tanto hay que decir de la construcción «histórico-social»: ¿cómo podría hablarse de Historia al margen de la consideración de las sociedades humanas? Pero lo cierto es que Historia también se utiliza en otros contextos en los cuales, al menos por abstracción, las referencias sociológicas quedan en «perspectiva oblicua», como cuando se habla de la «Historia interna de las matemáticas», o incluso de la «Historia de la cultura», en cuanto contradistinta de la «Historia social».
En cuanto a la construcción «lingüístico-oficial» se justifica porque las determinaciones lingüísticas del adjetivo «español» se encuentran en el centro de las polémicas más vivas en la actualidad: para una de las partes contendientes, el adjetivo «español», como determinación lingüística, ha de ser predicado de todos los idiomas peninsulares, y así el gallego es un idioma español, como lo es el catalán, el valenciano, el vasco o el castellano; para gallegos, catalanes, vascos, hablar de español en lugar de hablar de castellano es un insulto, si es que se consideran tan españoles como los castellanos, cuando hablan gallego o valenciano o vasco. Otro partido, en cambio, ya no se considerará español cuando habla euskera, considerando indiferente que se utilice el adjetivo español o castellano. Pero otros, y son la mayoría, defenderán la tesis de que el adjetivo español habrá de entenderse como una determinación lingüística que se refiere al idioma oficial (por ejemplo, en virtud del artículo 3 de la Constitución de 1978) de todos los españoles, si se quiere, de los ciudadanos del Estado español. Por ello, y para distinguir, por un criterio tomado de instancias externas a las partes en polémica, a esta acepción, nos acogemos al criterio de la oficialidad jurídico política; oficialidad reforzada también por el hecho fundamental de que esta acepción del adjetivo «español» está recogida, aunque no exclusivamente, por la Academia de la Lengua Española, y es la acepción más extendida entre los países americanos y en la terminología del derecho internacional.
«Español», según su acepción geográfica, tiene que ver con todo aquello que se desarrolla en la Península Ibérica, incluyendo a veces a Portugal e islas adyacentes, pero dentro de unos intervalos históricos determinados, aunque borrosos. No basta que algo haya tenido lugar en esta circunscripción geográfica para que pueda ser denominado español, salvo por denominación extrínseca. Los hombres de Atapuerca no son «españoles», en la acepción segunda y tercera, como tampoco, menos aún, cabría decir son burgaleses. Tampoco son «españoles» los pintores de Altamira, ni las gentes que construyeron las casas circulares de Santa Tecla (fueran o no celtas). Por ello, es conveniente utilizar aquí el término «Península Ibérica», como suele hacerse, cuando se quiere subrayar el aspecto geográfico estricto y restringir el adjetivo «español», incluso en su acepción geográfica, a los intervalos históricos en los cuales la «geografía» haya servido de asiento a una «sociedad española» ya constituida, es decir, a lo «español» en la acepción segunda, la sociológica; dicho de otro modo, cuando la «geología» haya experimentado las modificaciones pertinentes para convertirse en «paisaje» característico de esa sociedad. Sólo entonces, cuando pueda decirse que la sociedad peninsular moldeó un «paisaje» que, a su vez, contribuyó a conformar la sociedad peninsular, tendrá pleno sentido hablar de «geografía española».
«Español», en su acepción histórico-sociológica es predicado que debe ir referido a una sociedad o a diferentes sociedades entrelazadas de algún modo en una «sociedad española». Ahora bien, la variedad de opiniones acerca de los límites históricos en los cuales puede ser circunscrita esta sociedad, susceptible de recibir internamente el predicado «español», es tan grande que sólo me queda en esta ocasión declarar la mía propia. El criterio principal en el que se fundamenta la opinión que vamos a exponer es este: que el concepto de una sociedad española, en su sentido más general (es decir, prescindiendo de sus determinaciones políticas e incluso lingüísticas, en alguna medida) es un «concepto de escala» paralelo a conceptos tales como «sociedad francesa» o como «sociedad italiana». Admitir este paralelismo implica reconocernos situados en unas coordenadas históricas en función de las cuales pueda conservar algún sentido preciso la delimitación de esa «sociedad española» respecto de sus congéneres de escala.
Ahora bien, tales coordenadas, que se dibujan ya muy claras a partir de los siglos XIII en adelante (el adjetivo «español», como designativo de hombres pertenecientes a una sociedad diferenciada, aparece hacia el siglo XII) y llegan a nuestros días, se desdibujan a medida que regresamos en la línea del curso histórico. Se mantienen en tanto podemos identificar formalmente a las sociedades precursoras inmediatas, pero desaparecen cuando los criterios de identificación se hacen excesivamente heterogéneos. Así, no cabe hablar de una sociedad española en épocas prerromanas. Ni siquiera en la época romana, cuando Hispania se dibujó como una circunscripción administrativa de la República o del Imperio (una diócesis, en la época de Diocleciano), cabría hablar de «sociedad española», porque los hispani se relacionaban entre sí, ante todo, a través de Roma, como colonias o ulteriormente como ciudades romanas. Según esto, desde el punto de vista sociológico, ni Séneca ni Trajano podrían llamarse españoles, sino romanos.
¿Cabría tomar como línea divisoria a la monarquía visigoda? ¿Son ya españoles los hispanorromanos o los godos unificados bajo la corona de Leovigildo? Son, indudablemente, protoespañoles, a la manera como los hombres de Neanderthal son protohombres y los españoles se han modelado en gran medida a partir de ellos. Pero todavía no son españoles a la escala histórica presupuesta, porque aún no se han dibujado las coordenadas en las cuales habrá de definirse la sociedad española, a saber, las coordenadas cuyos ejes pasan principalmente por las sociedades europeas y las sociedades islámicas. Desde este punto de vista tampoco el pensamiento de San Isidoro, por ejemplo, podrá considerarse como un momento del pensamiento español, y esto dicho sin perjuicio del reconocimiento de la enorme influencia que a San Isidoro le corresponde en la composición del pensamiento español propiamente dicho.
Una nueva situación histórica y social se configura cuando, a raíz de la invasión musulmana, la monarquía visigoda queda fracturada y cuando los reinos sucesores se organizan en un mapa histórico diferente que los define tanto frente al imperio europeo (el de Carlomagno, o el de Otón) como frente al imperio islámico, y ello sin perjuicio de sus alianzas coyunturales. Hablaremos de una sociedad española «embrionaria», sin duda, a partir del siglo VIII. Una sociedad cuya evolución constante, no permite sin embargo subestimar la identidad de su situación.
«Español», en su acepción lingüística oficial, se refiere al idioma común que, tras un largo proceso histórico, hablan los miembros de esa sociedad que hemos llamado española. Pero puesto que en esta sociedad también se hablan idiomas «regionales», como el gallego, el vasco, el catalán o el valenciano, y teniendo en cuenta que Galicia, País Vasco, Cataluña o Valencia son regiones o nacionalidades de la misma escala que Castilla-León, ¿por qué no suprimir esta acepción del adjetivo «español» y llamar castellano al español? La respuesta me parece evidente: porque ello distorsionaría el sistema de relaciones realmente existentes entre las diferentes sociedades que hablan hoy este idioma, incluyendo las sociedades americanas o africanas.
En efecto: «castellano», referido al idioma, y esto se olvida con frecuencia, es ante todo un concepto histórico y no un concepto geográfico o político-administrativo. «Castellano» no es el idioma que «hoy» se habla en Castilla, como podría hablarse en la época de Gonzalo de Berceo; precisamente porque ese castellano, fuera o no una coiné, desbordó los límites de la Castilla histórica, y comenzó a constituirse en idioma nativo, y aun con características locales propias respecto de otras muchas circunscripciones de la sociedad española y, más tarde, de otras sociedades americanas, africanas o asiáticas. Por ello fue preciso desvincularlo de su origen, y al «español» no lo debiéramos llamar «castellano» de la misma manera a como al idioma italiano tampoco hoy se le denomina «toscano». Un idioma que, como el castellano, ha desbordado los límites de su territorio originario (si es que lo tuvo definidamente alguna vez), puede llegar a ser tan propio de quienes lo han asimilado como pudiera haberlo sido de sus primeros hablantes, y la circunstancia de haber nacido en Castilla o en La Rioja no confiere ningún privilegio, ni «título de propiedad», en lo que al idioma se refiere, a los castellanos o a los riojanos. El español que se habla en Extremadura, o en Andalucía, o en Galicia, y luego en Cuba o en Méjico, podrá ser tan genuino, dentro de sus modulaciones propias, como el español que llegue a hablarse en Castilla, una vez que haya experimentado las modulaciones correspondientes. En efecto, en Castilla seguirá hablándose el «castellano», pero como en Andalucía se habla el «andaluz» o en Cuba el «cubano». Todas estas modalidades son modulaciones del «español», y si se mantuviese para todas ellas la denominación de «castellano» quedaría sin nombre propio el español de la Castilla actual, salvo que ésta pretendiese mantener una hegemonía canónica, absurda en un idioma inter-nacional. Porque tan genuino es el español de Castilla, como el de Andalucía o el de Cuba, tan genuino como hombre es el hombre blanco, como el negro o el amarillo, aunque todos procedan de una raza precursora que acaso se aproximase más a alguna de las razas actuales que a otras. Quienes insisten en llamar castellano al español parecen empeñados en no querer reconocer la evolución de lo que fue un idioma local, una «especie generadora», en un idioma inter-nacional, en un «género», olvidando, al encastillarse en el pretérito, que en la evolución de los idiomas, como en la de las especies biológicas, las nuevas especies pueden seguir siendo tan genuinas como las especies generadoras, y que las nuevas modulaciones no constituyen necesariamente una de-generación de la especie originaria, sino acaso una regeneración del género que se está formando precisamente en ese proceso de «especiación».
Según esto, cuando aplicamos, y con toda propiedad, el predicado español a los idiomas regionales tales como el gallego, el catalán, el valenciano o el vasco, lo estaremos haciendo tomando «español» en su acepción segunda, la que tiene como referencia a la sociedad española. El idioma gallego es, desde luego, un idioma español, ante todo en su acepción primera, en el mismo sentido en que son también españolas las «rías gallegas».
Se trata ahora de confrontar los sentidos y las consecuencias que se derivan de la aplicación al «pensamiento» funcional o público de las diversas acepciones del adjetivo «español», aunque solamente la segunda y la tercera son pertinentes al caso.
Pero la aplicación abstracta o rígida de las diversas acepciones, utilizadas por separado, conduce a consecuencias incompatibles entre sí, y no siempre ajustables al concepto estricto de un pensamiento funcional, tal como lo venimos entendiendo. En efecto, si mantenemos como criterio ineludible de un pensamiento público su vinculación a la sociedad (a los marcos sociales) en los cuales funciona el pensamiento, es evidente que, en todo caso, el pensamiento español tendrá siempre que contar con la referencia a la sociedad española. Pero esta no es inmutable históricamente. Y así, en nuestros días, la expresión «pensamiento español» tendrá que dejar fuera de su extensión al pensamiento de los países americanos, aunque se exprese en español (en su sentido lingüístico) y tendrá que incluir desde luego al pensamiento gallego, catalán, valenciano o vasco aunque vengan expresados en idiomas distintos del español. Por consiguiente, también será pensamiento español el que figura en las obras de los escolásticos españoles de los siglos XVI y XVII aunque estén escritas en latín.
En cambio, si se toma la acepción tercera del término «español», la lingüística, habrá que excluir de la extensión del pensamiento español no sólo al pensamiento gallego, catalán o valenciano, expresado en sus idiomas respectivos, sino que también habrá que excluir a los escolásticos españoles de los siglos XVI y XVII, entre otros, que escribieron en latín.
Estas dos opciones son incompatibles, y no cabe decidirse por ninguna de ellas por razones «de principio». Lo que, por otra parte, hay que reconocer, tiene que ser así, cuando se advierte que estamos ante situaciones históricas y no ante taxonomías abstractas y ahistóricas. Las sociedades americanas podrán considerarse españolas, en su sentido histórico social y lingüístico, durante los siglos XVI, XVII y XVIII; todavía en la constitución de 1812, tanto quienes viven en la península como en ultramar son considerados como ciudadanos de la nación española. Sin embargo, a medida en que fue teniendo lugar la emancipación de las provincias americanas, con la diferenciación consiguiente de sus sociedades, la «sociedad española» fue circunscribiéndose al territorio peninsular y al de las islas adyacentes. Ya no será posible hablar de pensamiento español, aunque esté escrito en español, refiriéndose al México de Juárez o a la Venezuela de Simón Bolivar.
¿Cabría concluir de ahí que, por tanto, es necesario prescindir de la acepción tercera y utilizar únicamente la segunda en el momento de determinar el «pensamiento» social como «pensamiento español»? No, porque esta conclusión volvería a ser abstracta, ahistórica, meramente convencional, y, por tanto, pasaría por alto la vinculación interna que hemos establecido entre el pensamiento público y el lenguaje en el que se despliega, en tanto este lenguaje está dado en función del marco y del campo del pensamiento correspondiente.
Es en función de estos principios constitutivos de la idea de «pensamiento», en el sentido definido, como se hace preciso reclasificar, del modo más enérgico, los lenguajes según criterios que no se reduzcan a los que suelen ser usados en los atlas de geografía lingüística.
Dos criterios, relativamente independientes, disociables, aunque inseparables, habrá que tener presentes en función de las mismas sociedades concretas, localizadas por tanto en unas areas geográficas o territorios determinados:
Según un primer criterio, eminentemente sinalógico, los idiomas se clasificarán en:
II. Particulares o propios de las partes integrantes de esa sociedad.
Según un segundo criterio, eminentemente isológico, los idiomas se clasificarán en:
B. Específicos (respecto de una sociedad de referencia).
Ambos criterios pueden cruzarse, como se representa en la siguiente tabla:
Segundo criterio Primer criterio | A Genérico | B Específico |
I Común (Universal) | Español Latín | Æ |
II Particular | Æ | Gallego, Catalán, Vasco, Valenciano, &c. |
En el caso del pensamiento español, entendido como un proceso histórico, podemos afirmar que la condición de común (I según el primer criterio) estuvo determinada por la condición de genérico (A según el segundo criterio) y, en parte también, recíprocamente.
Y que, consecuentemente, la condición de particular (II) está en estrecha conexión con la condición de específico (B) o, si se prefiere, recíprocamente.
Según esto, para el caso del pensamiento español, habrá que considerar, desde el primer criterio, como idiomas comunes de los españoles a lo largo de su historia, tanto al español como al latín. En efecto, el español y el latín han sido en el curso de los tiempos, los idiomas comunes (universales) a todos los españoles, es decir, idiomas cuyo marco es la propia sociedad española: el primero como idioma popular (román paladino) y efectivo, el segundo (el latín) como idioma de élite, selectivo. Pero, aunque selectivo, común a todos los españoles, a todas sus partes integrantes, en tanto que desde cualquier parte de la sociedad española, gallegos o catalanes, plebeyos o aristócratas, clérigos o civiles, podían hablar también o escribir en latín. Y, desde luego, el campo de estos idiomas comunes era genérico y no específico de la sociedad española. Nos parece evidente que la condición de «genérico» contribuyó, si no determinó, la condición «común» de estos idiomas.
En cambio los idiomas particulares (el gallego, el vasco, el catalán o el valenciano) han sido también idiomas específicos de esas sociedades o «nacionalidades»; jamás fueron idiomas genéricos a otras sociedades, jamás fueron, como el español o el latín, idiomas internacionales.
Dicho de otro modo, los cuadros IIA y IB son cuadros prácticamente vacíos, al menos para el pensamiento español histórico. No decimos que no puedan llenarse algún día. Decimos que hoy por hoy sólo son futuribles, y es desde este punto de vista desde donde podemos denominar al pensamiento español que transcurre a través del marco IA, como el pensamiento español efectivo o real; mientras que el pensamiento español que transcurre por el marco IIB será, hoy por hoy, sólo un «pensamiento virtual».
Si, por último, y desde la única perspectiva posible que cabe aquí utilizar, que es la histórica, examinamos combinadamente, desde los criterios lingüísticos y sociales, la realidad efectiva, es decir, el pensamiento español realmente existente desde un punto de vista histórico, obtenemos como resultado el siguiente: que el pensamiento español, en su sentido sociológico y funcional, expresado en idiomas particulares y específicos, ha sido mucho más débil, por no decir inexistente, a lo largo del curso histórico que el pensamiento español expresado en idiomas genéricos y comunes. No es, por tanto, que no haya existido pensamiento gallego o pensamiento vasco o pensamiento catalán; lo que ocurre es que este pensamiento ha utilizado como marco el idioma español o el latín, es decir, por tanto, los idiomas comunes de la sociedad española.
Así, las figuras más representativas del pensamiento gallego (a través de pensadores como Gómez Pereira, suponemos, Francisco Sánchez, Benito Feijoo, Ramón de la Sagra o Amor Ruibal) han escrito en latín o en español. La hermosa lengua gallega fue utilizada históricamente para la música o para la poesía (incluso por castellanos) pero no para el «pensamiento». E incluso lo mejor de esta poesía en gallego que hoy conservamos, como son las Cantigas de Santa María, no representarían tanto el espíritu gallego (si creemos a Xose María Dombarro Paz) cuanto el espíritu de la aristocracia feudal dominante en el Reino de Castilla.
Y si nos atenemos a los pensadores más reconocidos del país vasco, Unamuno o Zubiri, también hay que subrayar que ellos escribieron en español y no en euskera. En cuanto a la corona de Aragón-Cataluña, la situación es algo diferente. Raimundo Lulio o Eiximenis escriben en mallorquín o en valenciano; sin embargo Raimundo de Sabunde, o Luis Vives escriben en latín; y Jaime Balmes o Eugenio d'Ors escriben en español.
Gustavo Bueno, España frente a Europa,
Alba Editorial, Barcelona 1999, páginas 66-76.
Alba Editorial, Barcelona 1999, páginas 66-76.